La Bancada Vamos hace pública su posición sobre la Reforma de la Ley de la Caja de Seguro Social

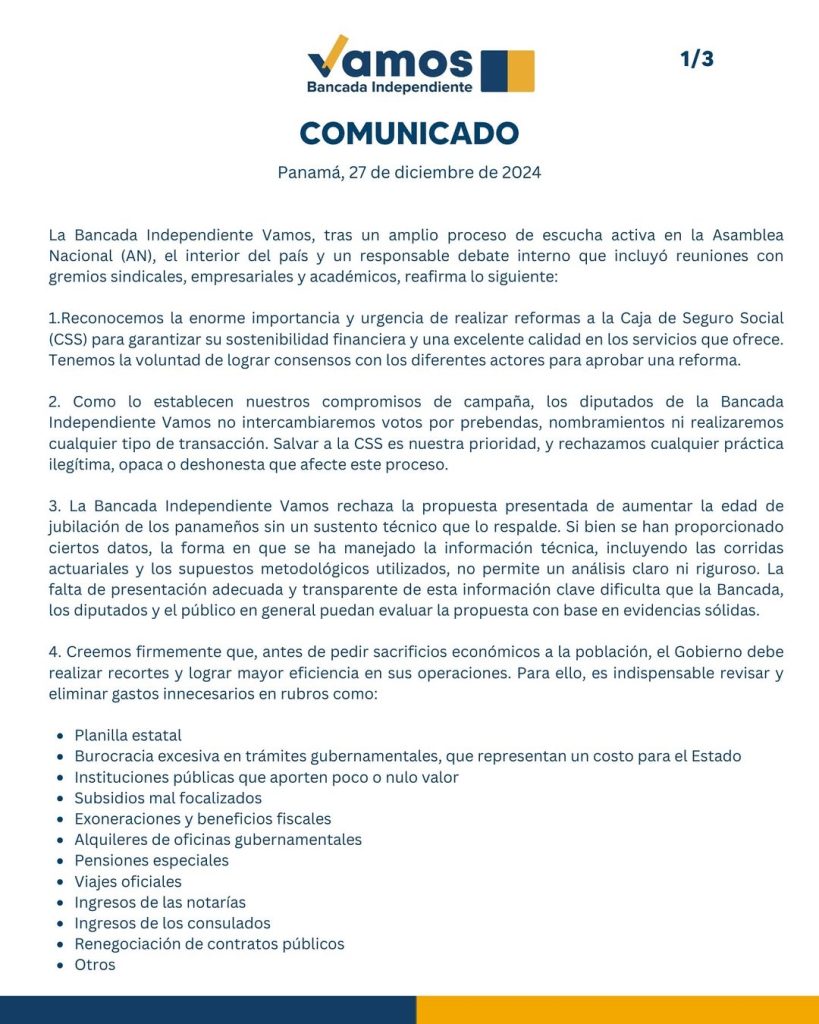
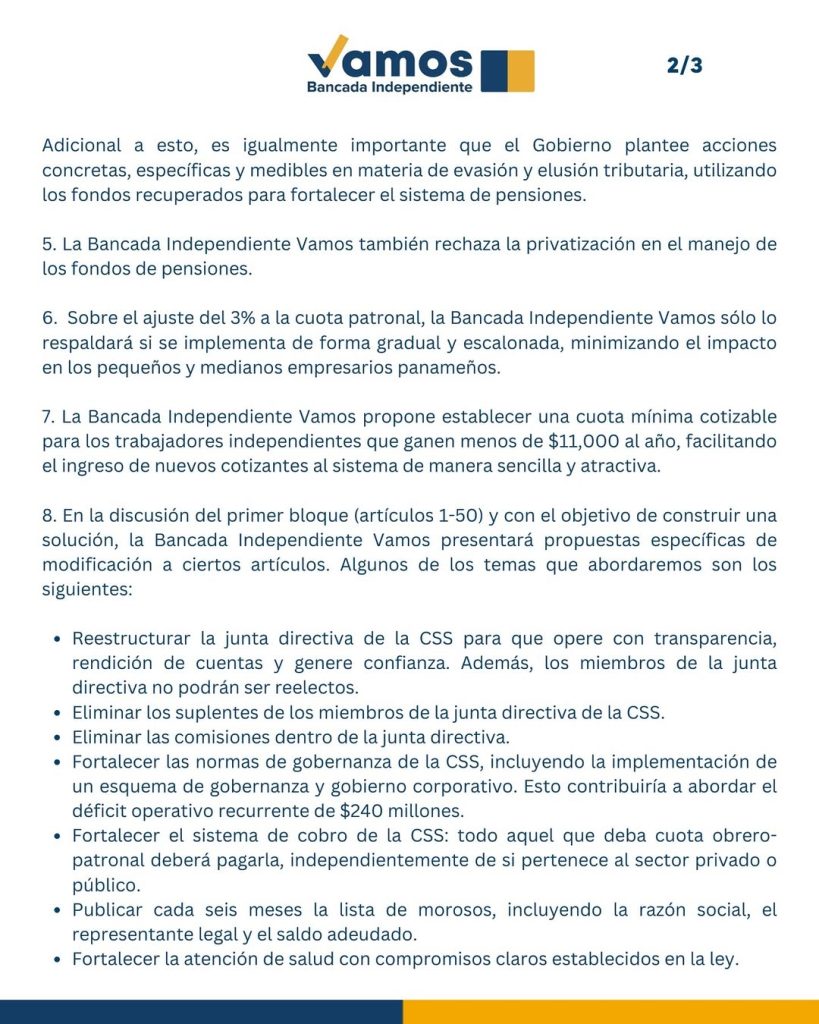
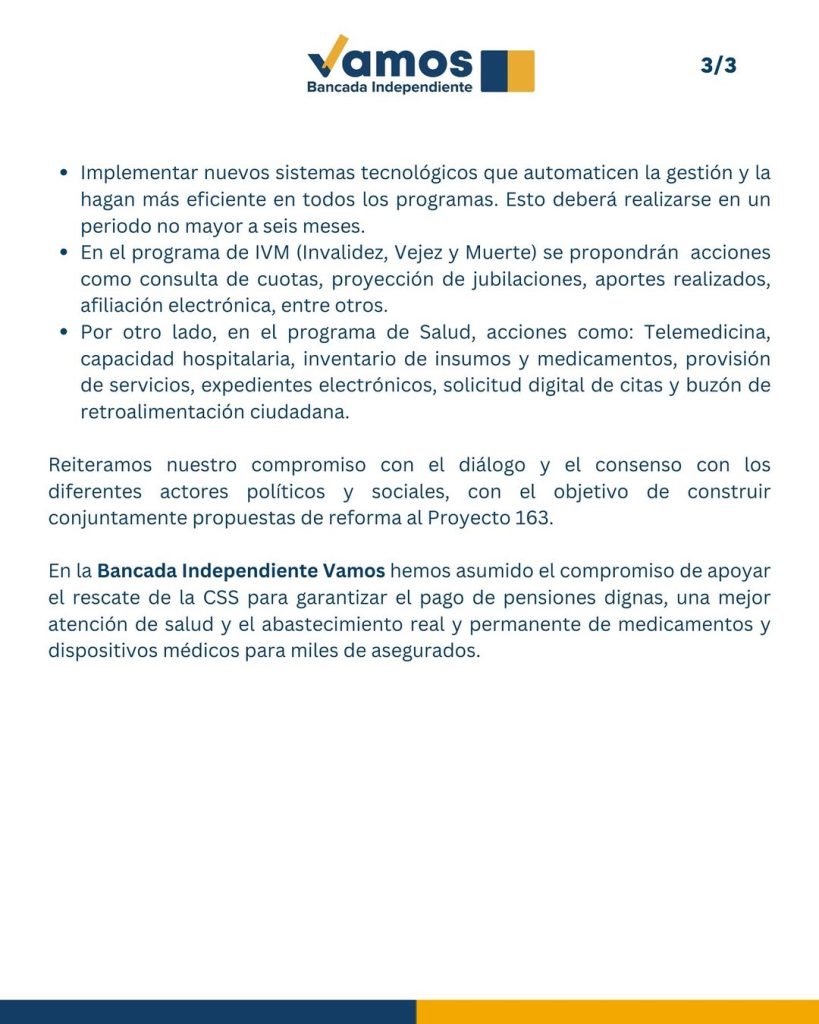

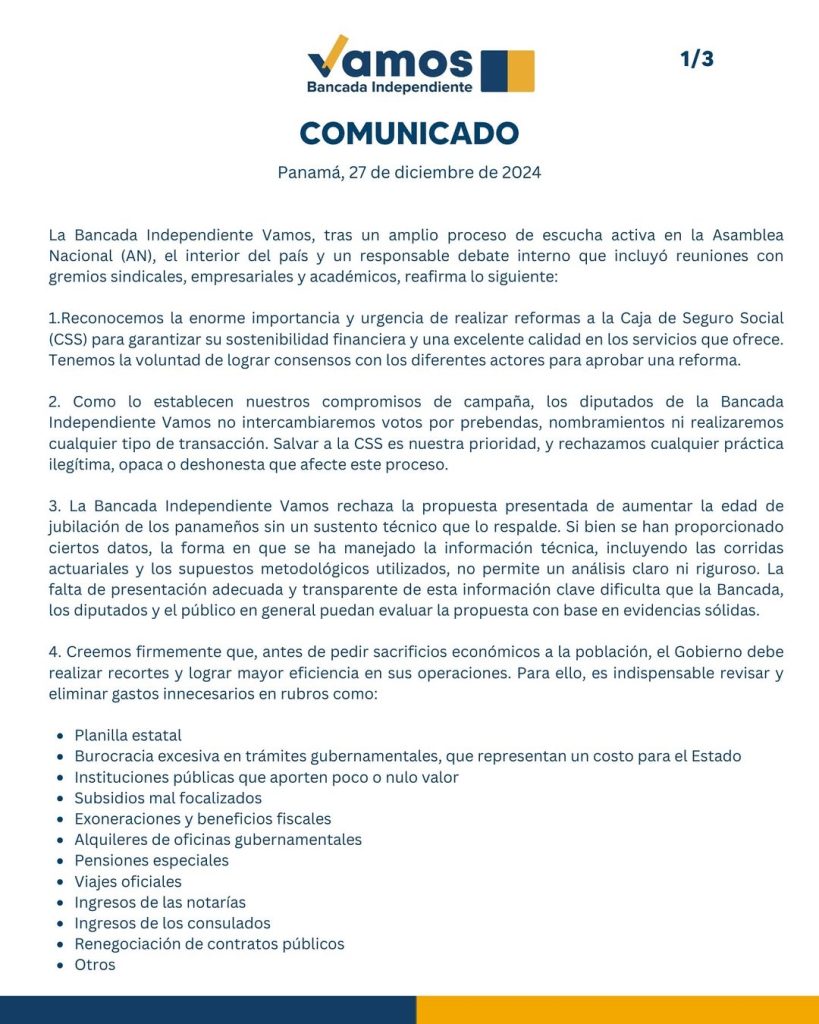
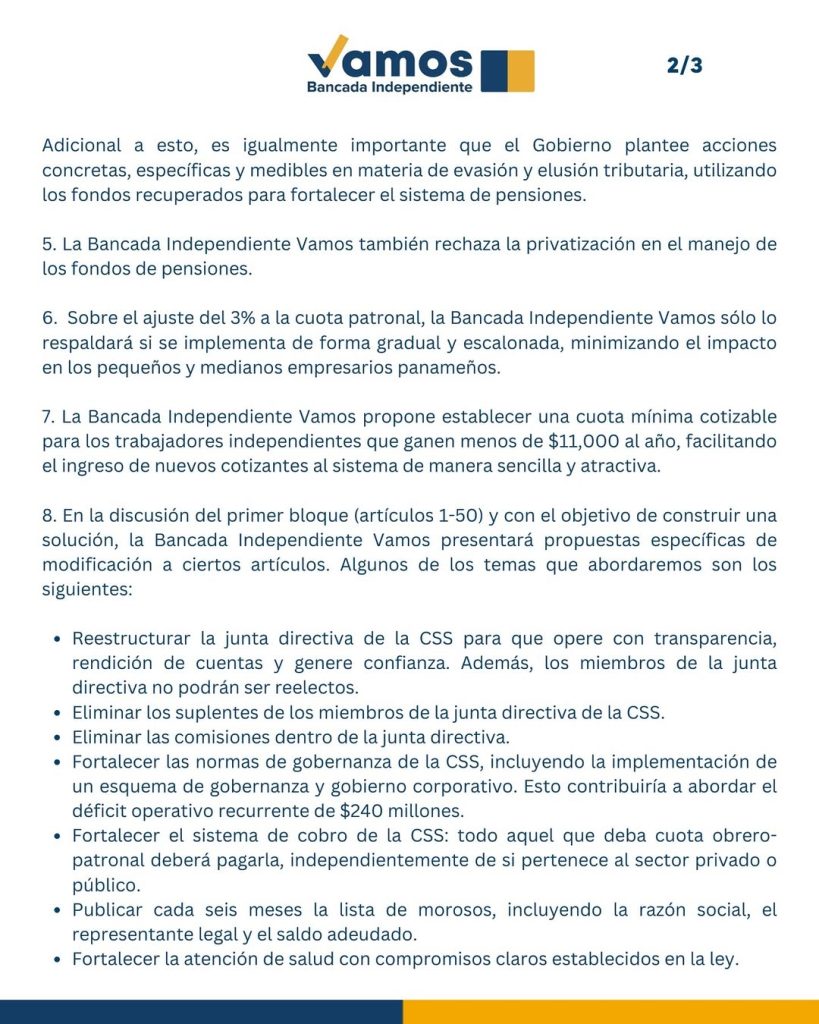
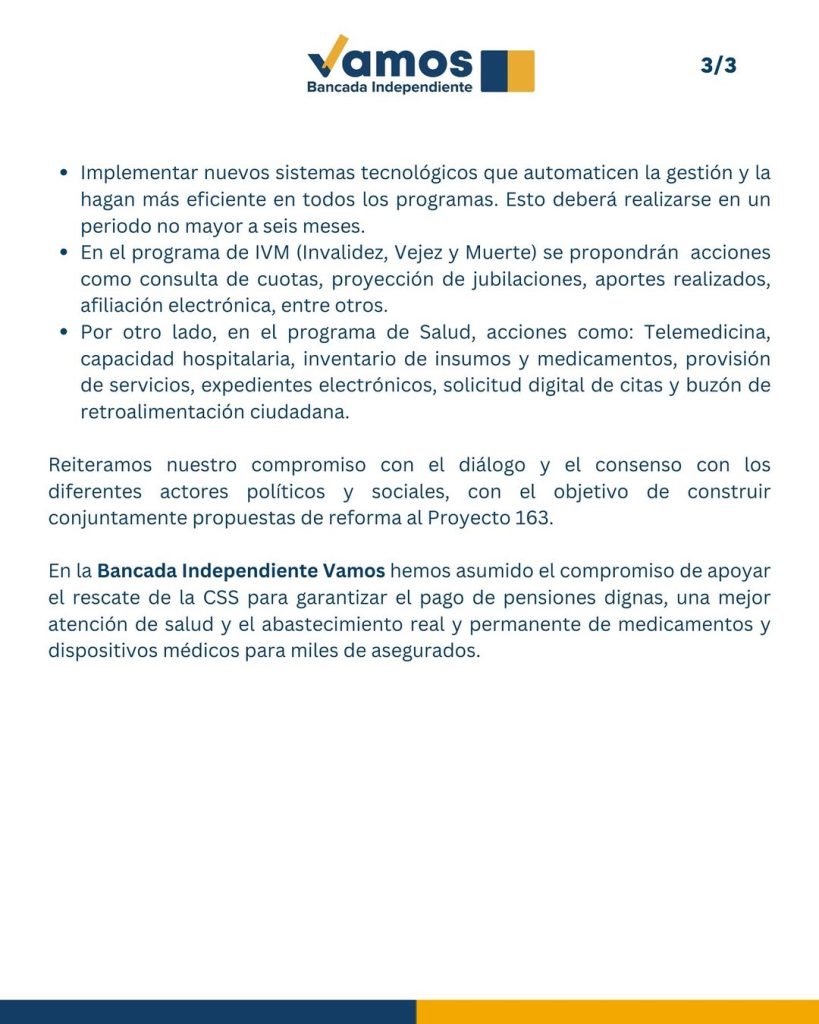

Este artículo es un resumen del documento de análisis titulado «La inteligencia artificial y la guerra de Ucrania», escrito por José Pardo de Santayana y publicado el 17 de diciembre de 2024 en el Boletín Electrónico de la IEEE. Para ver este documento completo da click en el siguiente enlace: https://www.defensa.gob.es/documents/2073105/2278118/la_inteligencia_artificial_y_la_guerra_de_ucrania_2024_dieeea81.pdf
El documento explora cómo la inteligencia artificial (IA) está transformando la naturaleza de los conflictos bélicos, con énfasis en su aplicación en la guerra de Ucrania. Según el autor, este conflicto se asemeja a un laboratorio donde las grandes potencias y las empresas tecnológicas experimentan con el potencial de la IA para obtener ventajas estratégicas en el campo de batalla. A medida que la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China se intensifica, la IA emerge como un elemento clave para definir la supremacía militar global. Aunque la guerra en Ucrania no está completamente determinada por la IA, su papel es cada vez más significativo, con aplicaciones que abarcan desde la logística y el reconocimiento de objetivos hasta la guerra cibernética y la defensa antiaérea.
El análisis destaca que, antes del estallido de la guerra, la IA ya había provocado una revolución en la seguridad global, optimizando procesos logísticos y decisiones tácticas en las fuerzas armadas de países como Estados Unidos. Durante la guerra de Ucrania, la IA ha permitido a las fuerzas ucranianas contrarrestar el poderío militar ruso a través de herramientas avanzadas como drones autónomos, sistemas de inteligencia geoespacial y algoritmos de aprendizaje automático. Estas tecnologías han sido utilizadas para geolocalizar tropas enemigas, analizar patrones en movimientos militares y proteger infraestructuras críticas contra ataques con misiles y drones. Empresas como Palantir y Microsoft han jugado un papel fundamental en estos esfuerzos, proporcionando sistemas que integran datos satelitales y redes sociales para mejorar la capacidad de respuesta en tiempo real.
Por otro lado, Rusia ha implementado sistemas de IA en drones kamikaze y vehículos no tripulados, aunque con menor éxito operativo. El dron Lancet-3, por ejemplo, utiliza redes neuronales para identificar y atacar objetivos, pero su efectividad ha sido cuestionada debido a la falta de evidencia sólida que respalde su desempeño. Además, la colaboración tecnológica entre Rusia y China, especialmente en el desarrollo de inteligencia artificial militar, representa un factor estratégico importante en esta dinámica global. China, por su parte, aprovecha el conflicto para recopilar datos operativos y perfeccionar sus capacidades tecnológicas, consolidando su posición como uno de los principales actores en la carrera armamentista digital.
Uno de los aspectos más preocupantes del uso de la IA en este conflicto es su contribución a la guerra de desinformación. Tanto Rusia como Ucrania han utilizado la IA para crear y amplificar narrativas en redes sociales, difundiendo imágenes, videos y audios falsos con el objetivo de influir en la percepción pública. Por ejemplo, se cita el uso de un video falso al inicio de la guerra en el que el presidente Zelenski supuestamente pedía la rendición de Ucrania. Aunque estos intentos iniciales fueron fácilmente identificables, los avances en IA están haciendo que las falsificaciones sean cada vez más convincentes, representando un desafío significativo para la verificación de la información en tiempo real.
Al mismo tiempo, las herramientas de IA están siendo empleadas para contrarrestar la desinformación, identificando y eliminando contenido falso con mayor rapidez y precisión. Sin embargo, estas medidas plantean interrogantes éticos y prácticos sobre quién decide qué información es veraz y cómo evitar el abuso de estas tecnologías para restringir la libertad de expresión.
El documento subraya que la creciente militarización de la IA está transformando las relaciones internacionales y planteando dilemas éticos fundamentales. A diferencia de la era nuclear, donde los gobiernos lideraron el desarrollo tecnológico, la revolución de la IA está impulsada principalmente por actores privados que priorizan intereses comerciales sobre consideraciones de seguridad nacional. Esto genera preocupaciones sobre la falta de regulación y el riesgo de que la tecnología se utilice de manera irresponsable o desproporcionada.
Además, el autor menciona el peligro de una «carrera armamentista digital» entre Estados Unidos y China, donde cada superpotencia busca superar a la otra en aplicaciones militares avanzadas. Mientras que Estados Unidos mantiene una ventaja tecnológica gracias a la innovación de empresas como OpenAI y Google, China aprovecha su política de fusión civil-militar y su acceso a grandes volúmenes de datos para acelerar su desarrollo. Esta rivalidad, acentuada por la desconfianza mutua, dificulta la cooperación necesaria para establecer normativas internacionales que regulen el uso de la IA en contextos bélicos.
La guerra en Ucrania no solo está definiendo el presente, sino que también establece precedentes para los conflictos futuros, donde la IA desempeñará un papel central. La capacidad de recopilar y analizar datos en tiempo real está transformando las estrategias militares, permitiendo una toma de decisiones más rápida y precisa. Sin embargo, esta dependencia de la tecnología plantea riesgos significativos, como la posibilidad de errores en sistemas autónomos y la pérdida de control humano en momentos críticos.
El autor concluye que, aunque la IA no es el factor determinante en el conflicto actual, su impacto está sentando las bases para una nueva forma de guerra. Cada día que la guerra continúa, las tecnologías basadas en IA se perfeccionan con datos reales, no para detener el sufrimiento, sino para ser más eficaces en futuras confrontaciones. Este desarrollo plantea la necesidad urgente de un diálogo global sobre los límites éticos y estratégicos del uso de la IA en conflictos armados.

Autor: Dr. Omar Jaén Suárez, geógrafo, historiador, diplomático
Tal como lo anuncié en artículo del 29 de octubre pasado tuvo lugar en la Universidad de París-Sorbona, un coloquio internacional entre el 5 y el 7 de diciembre: El Istmo de Panamá, perspectivas globales y problemáticas locales, en el que participaron académicos de Panamá (Patricia Pizzurno, Rolando de la Guardia, Marixa Lasso, Félix Chirú, Ana Elena González), Francia, España y Estados Unidos. Invitado por sus organizadores, David Marcilhacy, Hélène Harter y Samuel Poyard, dicté la conferencia inaugural titulada “Panamá y la Geopolítica” (con un power point coordinado por Orlando Acosta).
Primero, presenté un largo resumen de la historia de Panamá desde el siglo XVI y su importancia geopolítica según su posición estratégica y sus condiciones geográficas, con énfasis en los esfuerzos para resolver mediante la negociación bilateral, el problema existencial de nuestro país con los Tratados Torrijos-Carter de 1977. La toma de conciencia en Panamá y luego en Estados Unidos de que éramos una pequeña potencia geopolítica permite explicar, en gran parte, el éxito final de las negociaciones bilaterales y sus tremendos resultados en dichos tratados. Expliqué las estrategias y resultados de las gestiones políticas y diplomáticas desde los eventos de 1964 y trece años de una negociación en tres períodos, con el impulso final desde 1973 (cuando fui negociador), para concluir al plantearme interrogantes esenciales.
¿Qué efectos tienen en Panamá las transformaciones de la geopolítica mundial y regional en nuestro continente? ¿Cómo puede Panamá hacer valer su peso geopolítico en este mundo rápidamente cambiante e inestable?
Panamá sufrió desde 1968 hasta 1989 un régimen militar autocrático que terminó con una cruenta invasión militar de Estados Unidos a finales de diciembre de ese año. Luego, se instaló una democracia liberal, defectuosa, populista, plagada de corrupción pública impune, defectos que nos impiden una presencia geopolítica mayor acorde con la realidad de nuestra función internacional transoceánica mediante el más importante centro logístico y portuario de Latinoamérica y un Canal ampliado desde 2016 que duplicó su capacidad de transporte. En adelante, Panamá será un aliado incondicional de Estados Unidos. No obstante, establecimos relaciones diplomáticas con la República Popular China en 2017, pero nos encerramos de 2021 a 2022, más que ningún otro Estado del continente, por la pandemia del Covid-19, acción que nos empobreció y aisló de la comunidad internacional. Sufrimos el peso de una enorme inmigración ilegal, más de un millón de personas desde 2022 que huyen de la tiranía y la miseria en Cuba, Venezuela y Haití, llegan desde Colombia por el tapón del Darién y atraviesan el istmo para pasar a Estados Unidos por tierra.
Panamá podría ser nuevamente una pequeña potencia geopolítica, pero no sucede por nuestra ausencia internacional, que está cambiando ahora, y por una reputación maltrecha. Debemos practicar la autocrítica, tan ausente en una Latinoamérica con tendencia a culpar al exterior de nuestras fallas. Nuestros desafíos de política interior y exterior son colosales. Primero, asegurar el desarrollo económico-social sustentable e inclusivo y restaurar una institucionalidad democrática, dañada por malos dirigentes políticos en las últimas décadas. Luego, replantear nuestra relación con potencias amigas como Estados Unidos, Canadá, China Popular, Corea del Sur, Japón, India, Reino Unido, Unión Europea, Colombia, Costa Rica y los otros Estados democráticos de Latinoamérica y el Caribe.
Siguiendo nuestro impulso geopolítico adoptamos desde 1975 el liderazgo de los esfuerzos para llevar la paz a Centroamérica y para la creación del Grupo de Contadora en 1983, con Venezuela, Colombia, Panamá y México. Con el mismo espíritu, Panamá acaba de comprometerse a fondo para rescatar la democracia en Venezuela cuyo régimen dictatorial ignora los resultados de las últimas elecciones que perdió de manera arrolladora. De hecho, de acuerdo con nuestro interés nacional deberíamos abandonar enseguida el envilecido PARLACEN y unirnos pronto, como lo hacen países vecinos, al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Alianza del Pacífico, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y Mercosur, donde ya somos Estado asociado. Deberíamos, finalmente, con el apoyo de Estados amigos, como España y ahora Francia, mejorar la imagen relativamente deficiente y hasta falsa de Panamá en el mundo, particularmente de “paraíso fiscal”, según la Unión Europea, cuando el dinero producto de la evasión tributaria se lava mucho más en bancos de sus propios países, de Estados Unidos y del Reino Unido.
Panamá ocupará, desde el 1 de enero de 2025, por sexta vez y por dos años, un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Impulsar la Convención de Naciones Unidas sobre la fiscalidad internacional es tarea que podremos acometer. Inspirados en nuestro apego a los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos universales podremos emplear nuestra capacidad de diálogo y concertación para reformar dicho Consejo y para contribuir a afianzar la seguridad y la paz. Todo ello en un mundo en vilo esperando la actuación del nuevo presidente, Trump, de Estados Unidos, y marcado por graves conflictos bélicos que hasta amenazan gravemente el corazón de Europa que comienza finalmente a temer al imperialismo ruso, por las guerras del Medio Oriente, las tensiones del Extremo Oriente, y también las de un África más inquieta, presa de nuevos colonialismos depredadores, especialmente de Rusia y China Popular.
La pregunta clave es: ¿podremos repetir, esta vez, en provecho de nuestros intereses afines a los de la comunidad internacional más responsable, la hazaña de 1973 cuando nuestro peso geopolítico, aunque limitado, se impuso para relanzar la fase final y exitosa de las negociaciones sobre los tratados Torrijos-Carter que resolvieron el problema existencial de Panamá? ¿Sabremos rescatar el lugar que nos corresponde según nuestro valor geopolítico? Sólo puedo responder: ¡Seamos optimistas!

El análisis de los conflictos internacionales desde la intersección entre idiosincrasia, cultura y civilización ofrece una perspectiva profunda sobre cómo las dinámicas sociales, históricas y religiosas influyen en las tensiones globales. Estos tres conceptos, aunque frecuentemente tratados como sinónimos, representan dimensiones diferenciadas que configuran la identidad colectiva de las naciones y sus relaciones con el entorno internacional. La idiosincrasia se refiere a los rasgos distintivos de una comunidad que moldean su conducta política y social. La cultura engloba un conjunto más amplio de tradiciones, creencias y prácticas que unifican a los individuos dentro de una sociedad. Por su parte, la civilización representa una estructura supranacional, marcada por sistemas políticos, económicos y religiosos que abarcan múltiples países con características culturales similares.
La relación entre estas variables no es lineal. Si bien la congruencia entre ellas puede favorecer la armonía interna y la cooperación internacional, su disonancia puede convertirse en un catalizador de conflictos. Por ejemplo, un país multicultural puede coexistir pacíficamente siempre que sus regiones diversas se alineen con las normas de una civilización común. Sin embargo, cuando los valores culturales o religiosos de una región son percibidos como amenazados, esto puede escalar en tensiones sociales o incluso en violencia. Este fenómeno es especialmente evidente en regiones como Oriente Medio, donde las diferencias entre las civilizaciones islámica, persa y otomana, exacerbadas por cuestiones religiosas y políticas, han generado tensiones constantes.
Históricamente, conflictos como los enfrentamientos entre España e Inglaterra en los siglos XVI y XVII reflejan cómo la idiosincrasia y la cultura pueden actuar como motores de disputas. Mientras que España defendía un modelo católico integrador en sus colonias, Inglaterra, influenciada por el calvinismo y el capitalismo emergente, adoptó una visión económica y religiosa que priorizaba la expansión comercial y la acumulación de riqueza. Estas diferencias ideológicas, combinadas con intereses marítimos contrapuestos, desencadenaron una serie de enfrentamientos que marcaron la política internacional de la época.
En el caso de Oriente Medio, la influencia histórica de Persia, Arabia y Turquía ha configurado un entorno de rivalidades entre sus respectivos modelos culturales y religiosos. La civilización islámica, aunque unificada en ciertos aspectos, presenta divisiones internas significativas entre suníes y chiíes, que se reflejan en los conflictos contemporáneos. Además, el resurgimiento de movimientos islamistas radicales ha exacerbado estas divisiones, utilizando ideologías religiosas para justificar actos de violencia y consolidar esferas de influencia.
Por otro lado, las antiguas repúblicas soviéticas ofrecen un ejemplo claro de cómo la imposición de una civilización ajena puede crear tensiones latentes que resurgen tras cambios políticos. La desintegración de la Unión Soviética dejó a varias naciones con fronteras culturales y civilizadoras difusas, lo que ha contribuido a conflictos en regiones como Ucrania, donde las tensiones entre la civilización ortodoxa rusa y las aspiraciones democráticas occidentales han llevado a un prolongado enfrentamiento.
La religión, como elemento transversal en la configuración de la cultura y la civilización, juega un papel ambivalente en los conflictos internacionales. Mientras que puede actuar como unificador en ciertas circunstancias, también se convierte en un punto de fractura cuando las interpretaciones religiosas se utilizan para justificar la exclusión o la violencia. En este contexto, los estados deben considerar cuidadosamente cómo integran las diversidades culturales y religiosas dentro de sus políticas nacionales para evitar el surgimiento de tensiones.
En última instancia, el estudio de la idiosincrasia, la cultura y la civilización no solo permite comprender las raíces de los conflictos actuales, sino que también ofrece herramientas para anticipar y mitigar futuros enfrentamientos. Al reconocer las intersecciones y tensiones entre estos elementos, las naciones pueden fomentar una mayor cooperación y entendimiento, promoviendo un equilibrio entre las identidades locales y las estructuras globales. La clave radica en construir sociedades que valoren tanto sus raíces culturales como su capacidad para adaptarse a un mundo interconectado.
TALAVERA CEJUDO, Guillermo. La intersección entre idiosincrasia, cultura y civilización: naturaleza y origen de los conflictos internacionales. Documento de Opinión IEEE 103/2024. enlace web IEEE y/o enlace bie3 (consultado 16/12/2024)

La reconstitución del ejército ruso tras la guerra de Ucrania se perfila como uno de los desafíos estratégicos más complejos que enfrentará Moscú en los próximos años. Esta tarea no solo estará determinada por las devastadoras pérdidas materiales y humanas sufridas durante el conflicto, sino también por las limitaciones inherentes a la situación política, económica y social del país. La prioridad inicial será definir qué tipo de fuerzas armadas necesita Rusia para satisfacer sus objetivos de seguridad nacional en un contexto global cambiante y cómo puede alcanzarlas de manera realista.
La noción de reconstitución militar, distinta de una mera reconstrucción o actualización, implica recuperar capacidades de combate suficientes, más que restaurar el estado previo al conflicto. Este proceso debe adaptarse a las nuevas necesidades estratégicas, considerando las restricciones de recursos humanos, financieros y tecnológicos. Rusia, aunque ya ha iniciado ciertas acciones moderadas para este fin, se enfrenta a la dificultad de equilibrar sus esfuerzos militares con la estabilidad económica y social interna. La movilización general o la adopción de una economía de guerra, evitada hasta ahora, sigue siendo una posibilidad latente si se buscan aumentos significativos en personal y equipamiento.
Actualmente, la estrategia de Moscú se centra en optimizar los recursos existentes. En términos de material bélico, se ha priorizado el reacondicionamiento de equipos y la ampliación de la producción de municiones y armas mediante métodos que maximicen las capacidades de las fábricas existentes. Sin embargo, esta estrategia tiene límites evidentes, y las reservas actuales de equipos podrían agotarse en unos pocos años si no se implementan medidas más radicales, como la construcción de nuevas fábricas o la movilización de la industria civil.
En cuanto a los recursos humanos, la política de Rusia se ha basado en movilizaciones parciales y el ofrecimiento de incentivos económicos atractivos para atraer voluntarios, evitando una movilización total que podría tener implicaciones políticas y sociales significativas. Sin embargo, esta aproximación enfrenta serios desafíos, incluyendo la retención de personal militar profesional y la dificultad de sostener un ejército más grande con el actual modelo económico.
La demografía también juega un papel crucial. Rusia enfrenta una población envejecida y una disminución en el número de jóvenes disponibles para el servicio militar. Aunque existen reservas humanas no explotadas, como mujeres y oficiales retirados, su incorporación al esfuerzo militar requeriría un cambio significativo en las políticas actuales. Esto sugiere que cualquier aumento en el tamaño de las fuerzas armadas deberá ser cuidadosamente planificado para no sobrecargar una economía ya presionada.
Otra cuestión clave es la innovación. El entorno autoritario y el secretismo que rodea las operaciones militares rusas dificultan el aprendizaje organizacional y la implementación de reformas basadas en lecciones aprendidas. El temor a señalar errores o responsabilidades podría llevar a decisiones basadas en información incompleta o incorrecta, afectando la efectividad del proceso de reconstitución. No obstante, los supervivientes con experiencia en combate podrían ser una fuente valiosa de conocimientos para el desarrollo futuro del ejército.
A largo plazo, Moscú tiene varias opciones estratégicas. Podría priorizar una rápida reconstrucción militar, aceptando los costos asociados con una movilización masiva y la adopción de una economía de guerra, o buscar una vía más moderada que equilibre el gasto militar con la estabilidad interna, sacrificando velocidad por sostenibilidad. Alternativamente, una estrategia híbrida que combine una fuerza profesional más pequeña con reservas estratégicas podría ofrecer un balance entre costos y capacidades.
En conclusión, la reconstitución del ejército ruso tras la guerra de Ucrania requerirá un enfoque multidimensional que integre factores políticos, económicos y sociales. La capacidad de Moscú para navegar estos desafíos determinará no solo el futuro de sus fuerzas armadas, sino también su posición geopolítica en un mundo que sigue observando atentamente los desenlaces de este conflicto.

Por considerarlo de interés para nuestros lectores, inlcuímos el discurso del presidente argentino, Javier Milei, sobre el libre comercio y su impacto en el MERCOSUR.

La autonomía de la defensa europea es un tema crucial en el panorama geopolítico actual, especialmente en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y la incertidumbre sobre el futuro compromiso de Estados Unidos con la seguridad transatlántica. La idea de una Europa capaz de garantizar su propia defensa ha sido recurrente, pero su viabilidad enfrenta obstáculos significativos, tanto estructurales como políticos, que limitan su implementación práctica.
El modelo de defensa colectiva en Europa ha estado tradicionalmente vinculado a la OTAN, una organización cuya estructura militar y capacidad de respuesta han demostrado ser fundamentales para garantizar la seguridad del continente. Sin embargo, la dependencia europea de Estados Unidos dentro de la OTAN plantea interrogantes sobre la capacidad del continente para actuar de manera independiente en escenarios donde los intereses estadounidenses no están alineados con los europeos. Ejemplos recientes, como las operaciones en Bosnia-Herzegovina y el Cuerno de África, muestran que Europa puede tener necesidades estratégicas distintas que no siempre reciben prioridad dentro de la alianza.
Uno de los mayores retos para una defensa autónoma europea radica en la falta de una infraestructura militar comparable a la de la OTAN. Aunque la Unión Europea cuenta con mecanismos como el Mando de Planeamiento y Control Militar (MPCC) y el Comité Militar, estos carecen de los recursos, el personal y la cohesión necesarios para liderar operaciones de gran escala. La ausencia de una estructura de mando permanente que permita una coordinación eficiente entre los Estados miembros dificulta la capacidad de respuesta ante amenazas comunes.
A pesar de estas limitaciones, existen avances notables en la integración militar europea, como las fuerzas multinacionales ya establecidas, entre ellas el EUROCUERPO y la Brigada Franco-Alemana. Estas unidades demuestran que la cooperación entre Estados miembros puede fortalecerse, pero el nivel de interoperabilidad y confianza mutua sigue siendo insuficiente, particularmente en los altos mandos nacionales. Para lograr una verdadera autonomía, sería esencial incrementar los intercambios permanentes entre los Estados Mayores y fomentar programas de formación conjunta que unifiquen procedimientos y estrategias.
En cuanto al componente nuclear, la falta de una política común refleja otro obstáculo significativo. Francia, el único país de la UE con capacidad nuclear, ha expresado su disposición a utilizar este arsenal como herramienta de disuasión europea. Sin embargo, su control sigue siendo exclusivamente nacional, lo que limita la capacidad de una respuesta colectiva ante amenazas estratégicas.
El camino hacia una defensa europea autónoma también requiere superar divisiones históricas dentro de la propia Unión. Algunos países han privilegiado los aspectos civiles de la integración europea, relegando los temas militares, mientras que otros, como el Reino Unido y Dinamarca, han mostrado históricamente reticencias a avanzar en esta dirección. Aunque las posiciones de estos Estados han cambiado con los años, sigue faltando un consenso sólido para articular una política de defensa común.
El contexto internacional refuerza la necesidad de que Europa revalúe su enfoque estratégico. La posibilidad de que Estados Unidos reduzca su compromiso con la OTAN o incluso se retire del Tratado de Washington pone en relieve la urgencia de que Europa se prepare para asumir un papel más protagónico en su propia seguridad. Esto no significa abandonar la OTAN, sino garantizar que la Unión Europea tenga la capacidad de actuar de forma independiente si las circunstancias lo exigen.
El fortalecimiento de una defensa europea autónoma implicaría medidas concretas como reorganizar su estructura de mando, dotarse de un cuartel general permanente y mejorar la integración multinacional a nivel operativo y estratégico. Además, sería fundamental revisar los compromisos existentes en tratados como el de Lisboa para garantizar una mayor coherencia en las políticas de seguridad y defensa de los Estados miembros.
La autonomía en defensa no solo sería una herramienta para garantizar la seguridad europea, sino también una señal clara de la madurez política y estratégica de la Unión Europea en un escenario global cada vez más polarizado. Aunque el camino hacia esta meta es largo y está lleno de desafíos, la construcción de una Europa más fuerte y cohesionada en términos de defensa es una necesidad que no puede posponerse más.
POZO, Fernando del. Autonomía de la defensa europea. De lo deseable a lo posible.
Documento de Opinión IEEE 95/2024.
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2024/DIEEEO95_2024_FERPOZ_DefensaEuropea.pdf y/o enlace bie3 (06/12/2024)

La Inteligencia Artificial (IA) está transformando los sistemas educativos a nivel global, y América Latina se encuentra en un momento crucial para aprovechar su potencial. Su implementación permite optimizar la toma de decisiones mediante el análisis de datos medibles, tanto cuantitativos como cualitativos, lo que tiene implicaciones directas en la gestión de políticas públicas, la personalización del aprendizaje y la equidad educativa. Sin embargo, la adopción de la IA en la educación presenta retos significativos que deben abordarse con estrategias claras y un compromiso sostenido.
La IA tiene el poder de recopilar, analizar y presentar datos en tiempo real, lo que facilita la identificación de problemas y permite respuestas inmediatas en contextos escolares. Esto es esencial en áreas rurales y comunidades con limitaciones tecnológicas, donde las brechas educativas son más pronunciadas. Un ejemplo notable se encuentra en Colombia, donde la integración de tecnologías avanzadas, como la robótica y la IA, ha comenzado a transformar tanto la agricultura como la educación rural. La IA se utiliza para identificar zonas óptimas para cultivos, pero también se ha integrado en sistemas educativos para diversificar los métodos de enseñanza, demostrando cómo estas herramientas pueden ser adaptadas a las necesidades locales.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha destacado la importancia de la IA para enfrentar desafíos estructurales en la región. Su aplicación en la educación tiene el potencial de mejorar los niveles de aprendizaje, reducir las tasas de deserción escolar y garantizar un acceso más equitativo al conocimiento. Sin embargo, la efectividad de estos sistemas depende de la existencia de datos fiables y representativos, así como de la capacidad de las instituciones para procesar y analizar esta información. En muchos casos, los países enfrentan dificultades para recopilar datos de calidad debido a limitaciones tecnológicas, falta de personal capacitado y recursos insuficientes.
Además, la infraestructura tecnológica es un componente crítico para el éxito de la IA en la educación. En América Latina, persisten problemas significativos de conectividad en áreas rurales, donde las escuelas carecen de acceso a internet y dispositivos adecuados. Esto limita el alcance de los sistemas basados en IA y dificulta la implementación de programas educativos modernos. Para superar estas barreras, es necesario invertir en infraestructura tecnológica, mejorar el acceso a recursos digitales y capacitar a los docentes para que puedan integrar estas herramientas en sus metodologías de enseñanza.
El papel del gobierno es fundamental en este proceso. La adopción de la IA en la educación requiere una inversión considerable, no solo en tecnología, sino también en formación y desarrollo de capacidades. Sin embargo, en muchos países, la asignación de recursos para la educación sigue siendo insuficiente. Existen dudas y críticas respecto al compromiso de los gobiernos con este tema, especialmente en cuanto a su disposición para priorizar la educación tecnológica frente a otras áreas de gasto público. Estas críticas subrayan la necesidad de un liderazgo político claro y de políticas públicas orientadas a garantizar que la transformación educativa sea inclusiva y sostenible.
Por otro lado, la integración de la IA en la educación también plantea preguntas éticas y sociales. ¿Cómo se garantizará que estos sistemas respeten la privacidad de los estudiantes? ¿Qué medidas se tomarán para evitar que las tecnologías refuercen desigualdades preexistentes? Estas son cuestiones que los gobiernos y las instituciones educativas deben considerar cuidadosamente al diseñar y aplicar estrategias basadas en IA. Además, se requiere un diálogo constante entre el sector público, las empresas tecnológicas y las comunidades para garantizar que las soluciones implementadas respondan a las necesidades reales de la población.
En conclusión, la Inteligencia Artificial representa una oportunidad única para transformar la educación en América Latina. Su capacidad para analizar grandes cantidades de datos en tiempo real permite identificar problemas, diseñar intervenciones específicas y mejorar los resultados educativos. Sin embargo, para que esta transformación sea efectiva, es necesario superar barreras estructurales como la falta de conectividad, la carencia de infraestructura tecnológica y las limitaciones en el acceso a recursos educativos. Los gobiernos deben asumir un rol protagónico en este proceso, invirtiendo en educación tecnológica, cerrando las brechas digitales y garantizando que todos los estudiantes, independientemente de su ubicación o nivel socioeconómico, puedan beneficiarse de estas innovaciones.
La región enfrenta una oportunidad histórica para liderar la revolución educativa, pero esto solo será posible si se adoptan medidas concretas y sostenidas. La IA no es una solución mágica, pero con un enfoque estratégico, puede ser una herramienta poderosa para reducir desigualdades, mejorar la calidad de la educación y preparar a las nuevas generaciones para un mundo cada vez más digitalizado. Las cartas están sobre la mesa, y el éxito dependerá de las decisiones que tomemos hoy.

La Dirección General de Ingresos emitió la Resolución No. 201-7263 de 30 de octubre de 2024 por la cual se establecían entre otros, los requisitos de la solicitud de excepción de los equipos fiscales y del Sistema de Facturación Electronica de Panamá, para las profesiones liberales.
El pasado 18 de noviembre de 2024, en la revista Legislación y Economía, se publicó cómo la Resolución No. 201-7263 generó reacciones por sus disposiciones para profesionales liberales, artistas y artesanos.
Ahora, informamos a nuestros lectores que esta normativa ha sido derogada por la Resolución No. 201-7826.
📄 Consulta la nueva resolución aquí:
https://legislacionyeconomia.com/wp-content/uploads/2024/11/RESOLUCION-201-7826-DGI-DEROGA-RESOLUCION-7263-SOBRE-EXONERACION-FACTURA-ELECTRONICA-PARA-PROFESION.pdf

La Resolución No. 201-7263 de 30 de octubre de 2024, emitida por la Dirección General de Ingresos (DGI) de Panamá, ha generado un impacto notable en la regulación de la facturación para sectores específicos de la economía, otorgando una excepción significativa al uso obligatorio de equipos fiscales o del sistema de factura electrónica para ciertos profesionales. Esta medida se dirige específicamente a los que ejercen profesiones liberales, artesanales y artísticas, permitiéndoles optar por emitir facturas preimpresas en lugar de adoptar el sistema fiscal electrónico tradicional. La resolución encuentra su fundamento en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá del 17 de julio de 2024, que declaró inconstitucional la obligatoriedad de estos sistemas para estas actividades, y responde a la necesidad de adaptar la normativa fiscal a las realidades y dinámicas económicas de estos sectores.
Desde el ámbito histórico, la administración tributaria panameña se ha desarrollado a partir de normativas esenciales como el Decreto de Gabinete No. 109 de 1970 y la Ley No. 76 de 1976, que han sido objeto de múltiples reformas a lo largo de las décadas. La Ley No. 256 de 2021 representó un avance tecnológico al introducir la factura electrónica como requisito obligatorio para la mayoría de los contribuyentes, pero su aplicación uniforme ignoró las particularidades operativas y económicas de sectores como el artesanal, artístico y de profesiones liberales. En este contexto, la Resolución No. 201-7263 surge como una solución específica, equilibrando la carga normativa al reconocer la naturaleza independiente de estas actividades y ofrecer un mecanismo ajustado a sus necesidades. Este enfoque no solo promueve la inclusión fiscal, sino que también refuerza la adaptabilidad del sistema tributario panameño frente a una economía heterogénea.
La normativa establece un procedimiento detallado para obtener la certificación de excepción, contemplando requisitos específicos según el tipo de actividad. Los profesionales liberales deben presentar documentación que acredite su idoneidad, mientras que los artesanos y artistas deben contar con certificaciones del Ministerio de Cultura. Las sociedades civiles integradas por dos o más profesionales también están cubiertas por esta disposición. Una vez obtenida la excepción, los contribuyentes podrán utilizar facturas preimpresas emitidas por imprentas autorizadas, con una vigencia inicial de dos años renovables. Adicionalmente, se permite una renuncia voluntaria a esta modalidad para quienes prefieran regresar al sistema fiscal electrónico. Esta medida representa un esfuerzo de simplificación administrativa que reduce costos y facilita la actividad económica de estos sectores, caracterizados por ingresos menos estables y operaciones a menor escala.
El enfoque en la formalización también es notable, ya que la DGI exige a los beneficiarios de esta excepción actualizar su información en el Registro Único de Contribuyentes dentro de un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la resolución. Este requisito busca garantizar el cumplimiento fiscal y fortalecer la transparencia del sistema tributario, asegurando que los contribuyentes mantengan la excepción bajo condiciones claras y verificables.
Sin embargo, la resolución no ha estado exenta de críticas. El pasado 13 de noviembre de 2024, el Colegio Nacional de Abogados, encabezado por su presidenta Maritza Cedeño, emitió una declaración formal denunciando que la normativa es ilegal e inconstitucional. Argumentan que la misma impone cargas administrativas adicionales que restringen indebidamente los derechos de los profesionales liberales, quienes ya enfrentan desafíos económicos significativos. Según el Colegio, esta resolución contradice el fallo de la Corte Suprema de Justicia que exceptúa a las actividades profesionales independientes de dichas obligaciones fiscales y vulnera el artículo 40 de la Constitución Política de Panamá, que garantiza la libertad de profesión y oficio. La organización ha exigido la revocación inmediata de la normativa, subrayando que su implementación no solo es un acto de desconocimiento jurídico, sino que también exacerba las dificultades económicas de los sectores afectados.
Por otro lado, se ha pronunciado el Honorable Diputado de la República Ernesto Cedeño, quien solicitó formalmente al Ministro de Economía y Finanzas que se le haga un llamado de atención al Director de la Dirección General de Ingresos y para que se deje sin efecto la Resolución No. 201-7263 de 30 de octubre de 2024, ya que argumenta que la mencionada resolución es abiertamente inconstitucional y viola el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia.
En resumen, aunque la Resolución No. 201-7263 de 2024 busca flexibilizar el sistema fiscal panameño y adaptarlo a las particularidades de sectores tradicionalmente excluidos, su aplicación ha generado controversias legales y críticas en torno a su posible incompatibilidad con las disposiciones constitucionales y los precedentes judiciales. La resolución refleja un intento por equilibrar las necesidades fiscales del Estado con la realidad operativa de ciertos contribuyentes, pero su vigencia y aceptación dependerán del desenlace de los debates legales y sociales que actualmente suscita.
Autores: @andrea-acuna @ana-linares