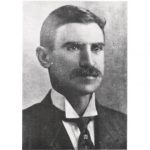Rememoración de los grupos de choque en nuestra política nacional

A partir de la toma de posesión de nuestro primer Presidente Constitucional, el conservador Dr. Manuel Amador Guerrero, se inicia la controversia entre los dos partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador, para controlar el poder político.
Estas pugnas continuaron en 1906 para escoger los concejales del Distrito de Panamá y se tornaron intensas y violentas. Posteriormente, en las elecciones de 1908 para elegir al segundo Presidente Constitucional de la República, lo cual recayó en Don José Domingo De Obaldía del Partido Conservador. Como consecuencia del fallecimiento del mandatario titular Don José Domingo De Obaldía, el 1 de marzo de 1910, asciende al poder el primer presidente liberal, Dr. Carlos A. Mendoza, en su condición de Segundo Designado (Vicepresidente) de la República, pues el Primer Designado, José Agustín Arango Remón, también había fallecido.
Esto provocó un aumento de las tensiones entre ambos partidos, pues el Dr. Carlos A. Mendoza, liberal, aspiraba a reelegirse en el puesto por dos años más, lo cual no contó con el respaldo de la delegación estadounidense en nuestro país, principalmente del Encargado de Negocios, Richard O. Marsh, quien trató de imponer en forma directa la candidatura de Samuel Lewis, del Partido Conservador, como la más conveniente y la más amistosa para los intereses de la Nación del Norte, a igual que la del Partido Conservador.
El deseo de reelegirse del Dr. Mendoza no prosperó y surgió entonces la candidatura del Dr. Belisario Porras y la del Dr. Pablo Arosemena, ambos del Partido Liberal. Contando con el apoyo del Dr. Porras y del Dr. Arosemena, la Asamblea de Diputados eligió al Dr. Pablo Arosemena para cumplir el período restante del presidente difunto, José O. De Obaldía, hasta 1912.
En las elecciones de 1912 el liberalismo se dividió. Por una parte surge Pedro A. Díaz de Obaldía por la Unión Patriótica, integrada por liberales y conservadores. Por la otra parte, el Dr. Belisario Porras es apoyado por la Convención Liberal, lo cual, según Pedro Díaz, motivó una confrontación y cierta parcialidad de los supervisores estadounidenses hacia el Dr. Porras, quien fue favorecido por amplio margen en las elecciones del 14 de julio de 1912, para ejercer la presidencia por cuatro años (1912-1916).
Para el torneo electoral de 1916 se presentaron dos candidatos, uno oficial respaldado por el Presidente de la República, Belisario Porras, y el otro Rodolfo Chiari Robles, postulado por el Directorio Nacional del Partido Liberal. Aquella campaña electoral fue violenta, hubo acusaciones de toda índole y terminó con la abstención de los seguidores de Rodolfo Chiari Robles. Por ende, fue favorecido Ramón Maximiliano Valdés, apoyado por la atracción que procedía del Presidente Belisario Porras Barahona en el electorado.
Emergen entonces grupos de choque donde estuvieron presentes la pasión, la violencia, la intriga, cuyo propósito era vejar y amenazar a los oponentes y enemigos políticos para obtener por coacción sus decisiones sobre el querer de las mayorías. Grupos reclutados al servicio del pandillerismo político: La primera de estas agrupaciones que surge en nuestra política criolla fue la llamada La Liga Nacional Porrista en 1912-1916, cuyo propósito principal lo era la defensa de la popularidad personal y del gobierno del Dr. Belisario Porras. Esta Liga robusteció el poder de Belisario Porras, amenazado fuertemente por la oposición. La Liga Porrista surgió por determinación de un plural grupo de amigos personales y políticos del Dr. Porras Barahona, como una filial del Partido Liberal teniendo en cuenta que había un sector importante del partido que adversaba a Porras desde la campaña en 1916, cuando Rodolfo Chiari aspiró a la Presidencia de la República. Su objetivo era respaldar y afirmar la política del Dr. Porras en todo el país. También se fundaron ligas porristas a nivel nacional, en todas las provincias de la República.
El antecedente de la Liga Porrista fue la Concertación Liberal Porrista, creada para apoyar al Dr. Belisario Porras Barahona durante su primera administración. Igualmente esta agrupación consiguió establecer una estructura nacional y una de las piezas clave para la victoria de la candidatura presidencial del Dr. Ramón Maximiliano Valdés en 1916. Asimismo jugó un papel importante en las elecciones municipales de 1922, logrando un triunfo indiscutible. Este movimiento también desempeñó un papel importante para la victoria de Don Rodolfo Chiari Robles, respaldado por el Presidente Dr. Belisario Porras en el proceso eleccionario celebrado en 1924. El Dr. Belisario Porras Barahona fue tres veces Presidente de Panamá (1912-1916), Primer Designado (Vicepresidente), encargado del Poder Ejecutivo (1918-1920) y Presidente Constitucional (1920-1924).
Para las elecciones presidenciales de 1940 se contaba con la participación de dos candidatos, el Dr. Arnulfo Arias Madrid por el oficialismo y el Dr. Ricardo Joaquín Alfaro por la oposición. Fue notorio el respaldo del gobierno de turno a favor de su candidato, el Dr. Arnulfo Arias, al punto que su adversario político, el Dr. Ricardo J. Alfaro, ante un ambiente sumamente caldeado, con la utilización de los recursos del Estado, persecución, terror, renunció a su candidatura alegando que no se cumplían las garantías indispensables y quedó el Dr. Arias como candidato único para las elecciones celebradas el domingo, 2 de junio de 1940. Precisamente durante la organización de esa campaña, el Dr. Arias constituyó la llamada Guardia Cívica Panameñista, mejor conocida como GUCIPA, caracterizándose por ser un grupo represivo contra los alfaristas, integrado mayoritariamente por funcionarios públicos dotados de armas para enfrentar cualquier situación adversa. Este grupo de choque actuó en una reunión política que se celebraba en el Parque de Santa Ana a favor del candidato opositor, Dr. Alfaro, a su llegada al país procedente de los Estados Unidos. Se produjo una agresión desde el conocido Café Coca Cola, con disparos que ocasionaron la huida de los participantes y la actuación de la caballería montada de la Policía Nacional que disolvió la manifestación de los partidarios del Dr. Alfaro.
Durante la corta administración del Dr. Arias se creó la Policía Secreta, cuerpo independiente de la Policía Nacional que respondía directamente al Presidente y su Ministro de Gobierno y Justicia. La misión de esta Policía Secreta era evitar las agresiones contra el gobierno. La ley de la Policía Secreta en la administración del Dr. Arias establecía mantener secretos sobre los temas que manejaban salvo por orden del Poder Ejecutivo y requerimiento de la información por parte de las autoridades nacionales, judiciales y administrativas relacionadas con el ejercicio de su competencia. La llamada Policía Secreta surgió de lo inicialmente conocido como GUCIPA.
La administración del Dr. Arias fue corta ya que el 7 de octubre de 1941 viajó en secreto en dirección a La Habana, Cuba, lo que le costó la presidencia ya que no cumplió con informar a la Asamblea Nacional, de conformidad con lo establecido en la Constitución Nacional que él mismo promovió en 1941. El mandatario fue depuesto el 9 de octubre de 1941.
Después de ocho años en que no se realizaron elecciones directas en el país, el 9 de mayo de 1948 se celebraron para elegir al 24avo Presidente de la República. En el transcurrir de dicha campaña electoral se suscitó una violenta campaña entre los dos principales candidatos presidenciales, Don Domingo Díaz Arosemena y el Dr. Arnulfo Arias Madrid. La campaña fue violenta, con acusaciones de toda índole y contra el candidato gubernamental, Domingo Díaz, se decía que tenía el apoyo del gobierno de turno. Es en ese período de tiempo cuando emerge un grupo paramilitar del Partido Liberal llamado el PIE DE GUERRA, capitaneado por Ismael “Cucho” Vallarino, quien defendió a ultranza el triunfo de Don Domingo Arias Arosemena. Esta organización de choque se caracterizó por su actitud de combate y agresión, muchas veces contando con la pasividad del gobierno de turno y los integrantes de la Policía Nacional. Con frecuencia se les vio con cachiporras, garrotes y armas de fuego. No pocos de sus integrantes estaban registrados en la planilla estatal y otros eran pandilleros a sueldo, quienes generalmente cometían sus fechorías en la noche, golpeando sin consecuencia a los que adversaban las aspiraciones presidenciales de Don Domingo Díaz Arosemena y eran también quienes participaban en la destrucción de urnas y votos. Entre los actos violentos cometidos y recordados se encuentran los del 3 de julio de 1948, cuando atacaron las oficinas del Partido Revolucionario Auténtico, que apoyaba al Dr. Arnulfo Arias, con la participación de elementos de la Policía Nacional, con un saldo de muertos y multitud de heridos de bala. La participación del grupo de choque PIE DE GUERRA fue uno de los factores determinantes en la victoria de Domingo Díaz y no pocos alegaron que hubo fraude electoral en el resultado final y victoria de Domingo Díaz Arosemena con 72,153 votos contra los 71,037 sufragios de Arnulfo Arias Madrid. Este proceso electoral se realizó en medio de hostilidades y enfrentamientos entre pandillas paramilitares tanto del gobierno como de la oposición. El 1 de octubre de 1948, Domingo Díaz Arosemena toma posesión como Presidente de la República en un ambiente caldeado de protestas.
Don Domingo Diaz Arosemena fallece el 23 de agosto de 1949 a los 74 años de edad y es reemplazado por su Primer Vicepresidente Dr. Daniel Chanis Pinzón, quien, en su breve tiempo encargado del ejecutivo, trató de desintegrar el PIE DE GUERRA para lograr la tranquilidad que el país necesitaba. Esto no se logró, pues el país vivió varias otras crisis institucionales entre 1948 y 1951.
Dos décadas después, en la campaña presidencial para elecciones el 12 de mayo de 1968, surge nuevamente el grupo de choque PIE DE GUERRA para favorecer al candidato gubernamental Ing. David Samudio Avila en contra del Dr. Arnulfo Arias Madrid.
En el año de 1956 se celebraron las elecciones generales entre los candidatos presidenciales Ernesto de la Guardia por la Coalición Patriótica Nacional y Víctor Florencio Goytía por el Partido Liberal. Estas elecciones populares arrojaron los siguientes resultados: Ernesto de la Guardia 117,633 votos y Víctor Florencio Goytía 81,737. En general, estas elecciones fueron pacíficas, sin mayores dificultades, un tanto deslucidas y sin mucho entusiasmo. El gobierno de Ernesto de la Guardia se inició el 1 de octubre de 1956 y se caracterizó por atravesar muchas dificultades y una prensa adversa, que lo atacó de manera implacable. Durante esta administración se organizó un grupo de choque denominado LOS LEONES DEL SOTANO, cuyo fin fue combatir y reprimir a los adversarios, a las protestas estudiantiles y reprimir a los grupos políticos contrarios, los que provocaron levantamientos armados con resultados dolorosos y lamentables para los protagonistas.
En 1967 se constituyó el Frente Nacional de Juventudes Panameñistas y acto seguido el grupo beligerante denominado BOINAS NEGRAS, a pocos meses de celebrarse las elecciones generales anunciadas para el 12 de mayo de 1968, entre el Ing. David Samudio Avila como candidato presidencial del gobierno y de la Alianza del Pueblo y por la oposición el Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Unión Nacional. El grupo BOINAS NEGRAS fue organizado por Luis Gaspar Suárez. Este grupo tuvo una participación destacada en la elecciones de 1968, principalmente en las confrontaciones entre los seguidores del candidato oficialista, Ing. Samudio, quien fue apoyado por los PIE DE GUERRA liberales, en las que la ferocidad entre los seguidores de ambos candidatos tuvo como saldo muertos y heridos. Los dos candidatos presidenciales contaron con el respaldo de los diferentes medios de comunicación, de periódicos, emisoras de radio y televisión que se inclinaron hacia uno u otro de los dos candidatos presidenciales. Hubo ataques desmedidos contra el honor y reputación de los adversarios políticos, incluyendo la agresión violenta contra periodistas de ambas campañas políticas. Los llamados BOINAS NEGRAS también tenían como función custodiar el local de la Unión Nacional de Oposición. Su uso de boinas negras simbolizaba la imagen del Dr. Arnulfo Arias Madrid, quien solía usarla desde sus primeros tiempos de actividad política. Por el otro lado, durante esas elecciones fue notoria la parcialidad de no pocos miembros de la Guardia Nacional inclinados a favor de la candidatura presidencial oficialista del Ing. David Samudio.
El 9 de mayo de 1968, cerca del poblado de Yaviza, Provincia de Darién, el Dr. Arnulfo Arias fue objeto de un atentado en el que fue herido uno de sus seguidores. El día de las elecciones el gobierno recurrió a toda clase de artimañas. En algunos lugares las votaciones fueron interrumpidas debido a disparos. Casos bochornosos, como el del Café Boulevard Balboa donde hubo heridos y un muerto, ataques a la entusiasta emisora Radio Soberana partidaria del Panameñismo, el ataque al local de la Alianza del Pueblo que respaldaba al Ing. Samudio, el enfrentamiento a tiros entre BOINAS NEGRAS y varilleros de PIE DE GUERRA liberal en el Parque Porras dejando gente malherida e inclusive el uso de las famosas varillas de hierro de construcción, el ataque al diario El Mundo, simpatizante del candidato gubernamental ocasionando la muerte del chofer de un ministro de estado cuando salió a defender dicho medio de comunicación, y así muchos casos más.
El torneo electoral se realizó en un ambiente crispado y violento y después de un recuento que demoró en terminar, el Dr. Arnulfo Arias Madrid fue declarado vencedor. El 1 de octubre el Dr. Arias tomó posesión y fue derrocado por tercera vez, a los once días, por un golpe militar.
Después del golpe de los castrenses contra el gobierno constitucional de 1968 se inicia la era militar en Panamá, durante la cual surgieron los BATALLONES DE LA DIGNIDAD, milicia paramilitar creada por los militares a partir del mes de Abril de 1988 para ayudar a proteger al gobierno contra la actividad subversiva interna en el país y una posible invasión al país. Este grupo se disolvió de facto, al igual que las Fuerzas de Defensa de Panamá, en 1990 justo después de la invasión de los Estados Unidos a la República de Panamá.
Los integrantes de los BATALLONES DE LA DIGNIDAD fueron voluntarios civiles y reclutados adiestrados por los militares en todo el país para defender al régimen del Dictador Manuel Antonio Noriega. Se calcula que los batallones sumaron unos 5,00 milicianos aproximadamente. Durante su vigencia se caracterizaron por el hostigamiento a la oposición política y de ser cómplices en el incautamiento ilegal de bienes de personas y en obligar a sus enemigos a abandonar el país. Una de las peores acciones de este grupo de choque fue la realizada después de la anulación de las elecciones realizadas el 7 de mayo de 1989, cuando obtuvo la victoria la oposición política contra el candidato del régimen. La oposición llevó a cabo una caravana para celebrar la victoria en las urnas y exigir el respeto a la voluntad popular con un resultado de 3 a 1 en los votos. Al llegar al Parque de Santa Ana, una turba enardecida de batalloneros, armados de varillas de hierro, patrocinados por los militares, atacó la caravana encabezada por la nómina presidencial de la oposición, Endara-Arias Calderón-Ford, inclusive con balas, ocasionando heridos y un muerto, ante la mirada indolente de los miembros de unidades antidisturbios de las Fuerzas de Defensa. Las imágenes de Endara sangrando de herida en su cabeza y de Ford con su camisa manchada de su sangre y de su guardaespaldas, Alexis Guerra, quien murió de un tiro propinado por un batallonero, recorrieron el mundo entero y pusieron en clara evidencia el rostro cruel de la dictadura que oprimía a Panamá.
Las imágenes escandalizaron a la opinión pública mundial e influenció las decisiones del gobierno estadounidense para la invasión a Panamá el 20 de diciembre de 1989. Durante la invasión algunos batalloneros se enfrentaron a las fuerzas armadas estadounidenses mientras que otros se dedicaron al saqueo de comercios, principalmente en la ciudad capital. Mientras, el ex-agente de la CIA estadounidense, General Noriega, huía y luego se asiló en la Nunciatura Apostólica de Panamá. Días después se entregó a las fuerzas de ocupación y posteriormente cumplió sentencias de prisión tanto en los Estados Unidos como en Francia por blanqueo de dinero del narcotráfico, entre otros cargos criminales. Al ser desmanteladas las Fuerzas de Defensa tras la invasión, la misma suerte corrieron los tristemente recordados Batallones de la Dignidad.
Otro de los grupos de choque constituidos durante la hegemonía de los castrenses fue el mal recordado Comité de Defensa de la Patria y la Dignidad (CODEPADI). Fue una agrupación de varilleros a disposición del régimen oficial del momento. Los CODEPADIS fueron comités formados al final de la dictadura del General Manuel Antonio Noriega, con la finalidad de conminar adhesiones al General Noriega. Estos Comités respaldaban el desarrollo de acciones defendidas por Noriega y se convirtió en una fuerza paramilitar que agredía y atacaba a los adversarios y enemigos del Dictador Noriega. Los CODEPADI llenaron de pánico y temor la vida de los ciudadanos opositores al régimen, realizando faenas de vigilancia, de policías sin uniforme, de represión a los enemigos políticos, buscando silenciar las voces que alentaban la expresiones de libertad, que defendían los derechos de reunión, voz y culto. Saturaron al país de malestar, llanto y desconsuelo la vida de los panameños, logrando esculpir surcos en la memoria colectiva que no olvida. CODEPADIS, instrumento de represión, en conjunto con los Batalloneros de la Dignidad, invadían las urbanizaciones, instalaban retenes y se atrincheraban en lotes baldíos, lo cual hicieron en el barrio de Punta Paitilla el 28 de noviembre de 1989, con atavíos de combate, en lo que llamaron la “Operación Ojo por Ojo y Diente por Diente”, ante el asombro y rechazo de los ciudadanos.
Al hacer este compendio de los principales grupos de choque, precursores de la fuerza, coacción, de la agresividad política sistematizada, algunos de ellos calificados para el ultraje general de vidas, dignidad y bienes de la población en general, que evidenciaban la despiadada intransigencia e injusticia que los determinaba mayormente en los procesos eleccionarios y nos acerca a los recuerdos, la agonía de tan deleznable página de nuestra historia nacional que afectaron nuestra endeble democracia republicana de la época pasada y el triste período castrense, liquidado con la incursión estadounidense. No pocos ciudadanos humildes panameños fueron enrolados para hacer el triste encargo de tropas de choque, constituyendo un tosco pandillerismo político que condenamos ahora y perennemente, ante todo ese penoso escenario de muertos, heridos, que forman parte del pasado, representando un recuerdo que no debemos olvidar, ni repetir ahora ni en el futuro, cerrándose así un capítulo de la historia panameña.