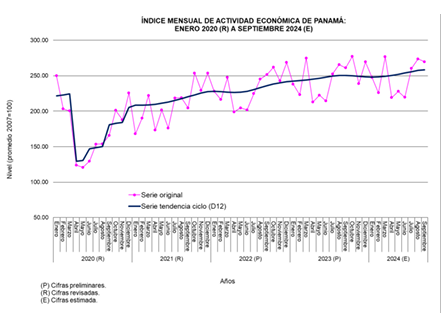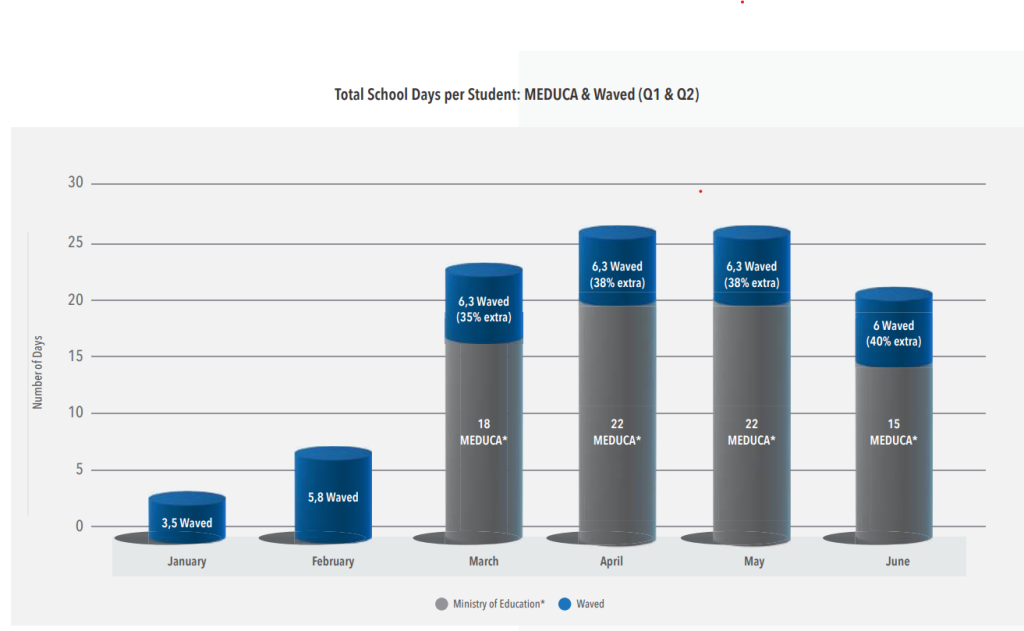En la época colonial, la frontera entre Panamá y Costa Rica nunca estuvo bien definida, lo cual originó una dificultad por resolver. El Istmo de Panamá se independizó de España en 1821 y voluntariamente determinó unirse a la Gran Colombia, entre otras razones por nuestro pequeño territorio, insuficiente población, sin ejército para mantener la causa independentista y nuestra gran admiración por el Libertador Simón Bolívar y su liderazgo. Esta unión voluntaria trasladó a la Gran Colombia las disputas fronterizas con Costa Rica. A partir de 1821 se produjeron tratados limítrofes en 1856, 1865 y 1873, ninguno de los cuales contó con el aval de ambos gobiernos.
En 1880 Colombia se apropió del área de Cocales de Burica y el 25 de diciembre de 1880 tanto Costa Rica como Colombia resolvieron someter esta demarcación limítrofe al arbitraje del Rey Alfonso XII de España, apodado “el Pacificador”. Este arbitraje no tuvo éxito ya que el Rey murió prematuramente de tuberculosis a los 27 años y el convenio generado fue ignorado por Colombia.
El 4 de noviembre de 1896, tanto Colombia como Costa Rica seleccionaron para arbitraje al Presidente de la República de Francia, Francois Felix Faure, quien falleció el 16 de febrero de 1899 y fue su sucesor el Presidente Emile Francois Loubet Nicolet. El 11 de septiembre de 1900 el Presidente Loubet determinó la sentencia arbitral en Rambouillet, Francia, acción mejor conocida como el “Fallo Loubet”. Esta sentencia arbitral no fue aceptada por Costa Rica ya que menoscababa sus intereses y concedía a Colombia territorio adicional que no estaba en disputa, en especial la cuenca del Río Sixaola.
Al independizarse Panamá de Colombia en 1903, asume completamente la responsabilidad del problema limítrofe. Costa Rica exigía un estudio del Laudo Loubet. Tras la fracasada ejecución del Laudo Loubet, Panamá y Costa Rica buscaron una salida negociada a las dificultades que se daban en su frontera común incluyendo presiones que provenían de las compañías bananeras estadounidenses. De ahí que en 1904, Costa Rica acredita una delegación a cargo de su canciller Leonidas Pacheco para entablar conversaciones con nuestro país y por Panamá se designa a Don Santiago de la Guardia. El 6 de marzo de 1905 ambos firmaron un convenio que establecía una línea fronteriza intermedia entre las pretensiones de ambos países, que recogía gran parte del dictamen del Fallo Loubet. Este convenio fue rechazado por el Congreso de Costa Rica en 1907, mientras que Panamá lo aprobó el 26 de enero del mismo año.
Con el objetivo de solucionar las diferencias suscitadas en torno a la interpretación del Fallo Loubet del Año 1900, el 17 de enero de 1910 se realizó en la ciudad de Washington, D.C., la denominada Convención Anderson-Porras, suscrita por los Ministros Plenipotenciarios de Costa Rica, Luis Anderson Morúa, y de Panamá, Belisario Porras Barahona. En cumplimiento de la Convención Anderson-Porras, las partes aceptaron el arbitraje e interpretación del Laudo Loubet por parte del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América, Edward White. El 12 de septiembre de 1914 se dicta el Fallo White, concediendo a Costa Rica el disputado Valle de Talamanca o Sixaola. Panamá se mostró insatisfecho con la resolución ya que perdió una sección apreciable de costa marina. La República de Panamá impugnó el dictamen en forma rotunda, aduciendo para ello que el Sr. Edward White se había excedido de las facultades que le habían sido conferidas.
No podemos dejar a un lado que detrás de la controversia limítrofe entre Panamá y Costa Rica estaba la conveniencia de las compañías estadounidenses United Fruit Company y la American Banana Company, recordando que inmediatamente después de nuestra independencia de Colombia, éstas se pusieron a disposición de ambos países con el fin de arbritar en cuanto a las diferentes interpretaciones que tanto Panamá como Costa Rica daban al Laudo Loubet. Si bien es cierto que tanto Panamá como Costa Rica quisieron al principio solucionar las discrepancias solamente entre ambos países, la verdad es que al malograrse esa intención se incrementó el apremio del gobierno norteamericano, para al final imponer el arbitraje estadounidense.
El Fallo White de 12 de septiembre de 1914 no fue aceptado por el gobierno panameño, encabezado por el Presidente de la República Belisario Porras Barahona, a pesar de que era evidente que el gobierno estadounidense presionaba para que se aplicara dicho fallo. El inicio de la primera guerra mundial el 28 de julio de 1914, que finalizó en Noviembre de 1918 y en la que los Estados Unidos fue un importante protagonista, mantuvo el estado en que las cosas estaban.
Panamá consideraba que el Fallo White había extralimitado los poderes que se les había dado por la Convención Porras-Anderson, por lo tanto no se ajustaban al derecho internacional y por ende Panamá no estaba constreñida a acatar un fallo que a todas luces era jurídicamente absurdo para solucionar el conflicto sobre límites entre las dos naciones. Por su parte, la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá aprobó una resolución que declaraba inaceptable el Fallo White y exhortaba al Ejecutivo a defender la integridad nacional, brindándole toda la colaboración requerida. También, el gobierno panameño, en vista de que sus demandas ante el gobierno estadounidense eran inútiles, resolvieron enviar varias misiones a países de América del Sur con el objetivo de exponer la arbitrariedad que se pretendía realizar contra nuestro país a través del Fallo White. Al Brasil se mandó una delegación dirigida por Don Antonio Burgos; a la República de Chile una delegación encabezada por el Dr. Octavio Méndez Pereira; otra a la Nación Argentina con el Dr. Harmodio Arias Madrid al frente; y otra marchó al Perú, al frente de la cual fue el Dr. Eduardo Chiari. Todos connotados panameños con prestancia intelectual y con gran experiencia. Como resultado de dichas gestiones, los gobiernos de los países visitados hicieron un llamado a Washington a no utilizar medios violentos contra Panamá, además indicando que las naciones latinoamericanas resolverían ellas mismas sus problemas, e hicieron un llamado a no imponer el sistema de arbitraje en el mundo mediante el uso de la fuerza.
El 2 de julio de 1915 el General Santiago de la Guardia, Ministro de Panamá en San José, Costa Rica, mantuvo una conversación formal con el Presidente de Costa Rica en la que el primero propuso un arreglo entre las partes a fin de evitar una posible fricción entre ambos países. El mandatario costarricense indicó que por parte de ellos no modificarían nada de la sentencia arbitral dictada por el Chief Justice White de los Estados Unidos, agregando que el gobierno estadounidense les había señalado que dicho fallo sería cumplido. Así, a pesar de la intención de negociación directa y de dos arbitrajes internacionales entre las partes, tanto Costa Rica como Panamá, de acuerdo a sus intereses y puntos de vista, establecieron su propio límite provisional, dejando de resolver su conflicto limítrofe, situación que se mantuvo por muchos años hasta el inicio de la denominada Guerra de Coto.
El 20 de febrero de 1921, Julio Acosta García, Presidente de Costa Rica, y su gabinete determinaron “atentatoria contra la soberanía de Costa Rica la ocupación por Panamá de la región oeste y al norte de la línea fronteriza entre ambas repúblicas”, fundamentándose ellos en los arbitrajes anteriormente mencionados. Así inicia el llamado Conflicto de Coto que se desarrolló entre el 21 de febrero y el 5 de marzo de 1921. Una fuerza expedicionaria ocupó en nombre de la República de Costa Rica la localidad de Pueblo Nuevo de Coto, un caserío en el Distrito de Alanje, en la provincia panameña de Chiriquí y enarboló allí la bandera costarricense. Dicho acto se entendió como una invasión al territorio panameño. Esto originó una reacción de la fuerza panameña, que en unos días lograron revertir y rechazar las acciones de los ticos en la zona. Este hecho exaltó el nacionalismo en ambos países. Como consecuencia de la derrota, Costa Rica invadió por la costa atlántica de la población de Guabito y, con el apoyo de la norteamericana United Fruit Company, también tomaron el puerto de Almirante sin mayor resistencia ya que no había presencia militar panameña en el área pues dicho territorio no era objeto de controversia.
Los estadounidenses pidieron a las dos naciones la supresión de las hostilidades, el retiro de los costarricenses de Bocas del Toro y exigió a los panameños retirar sus fuerzas de Coto y reconocer el Fallo White de 1914. Hubo intimidación y medidas de fuerza por parte de los norteamericanos con el objetivo de cesar la contienda entre ambos países. La presión de los Estados Unidos tomó la forma de un ultimátum proferido por el Secretario de Estado a Panamá, en defensa de los intereses de la compañía norteamericana dedicada al comercio de bananos. Así, Panamá se vio obligada a aceptar la cesión de la zona de Coto a pesar de haber ganado la guerra en el aspecto bélico y a pesar de que la población que vivía en esa área era en su totalidad panameña.
No obstante lo anterior, la situación no quedó totalmente resuelta. Posteriormente los problemas limítrofes se superaron definitivamente con el Tratado Echardi-Fernández, también conocido como el Tratado Arias-Calderón Guardia, convenio de límites terrestres entre Costa Rica y Panamá, firmado el 1 de mayo de 1941 en la ciudad de San José, por el Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica Alberto Echardi Monero y el Embajador de Panamá en Costa Rica, Ezquiel Fernández Jaén, durante los gobiernos de Rafael Angel Calderón de Costa Rica y del Dr. Arnulfo Arias Madrid de Panamá, poniendo fin a un diferendo de más de 100 años.
Finalmente, el 18 de septiembre de 1944, los cancilleres de Panamá y Costa Rica firmaron el protocolo que puso fin al problema limítrofe de vieja data entre ambas naciones. Por acuerdo de ambas partes una delegación del gobierno chileno sirvió de árbitro en la demarcación definitiva de la frontera, constituyendo dicho acto un ejemplo de paz y concordia entre los pueblos y sus futuras generaciones al resolver con nobleza sus disputas y comprometiéndose a convivir fraternalmente.