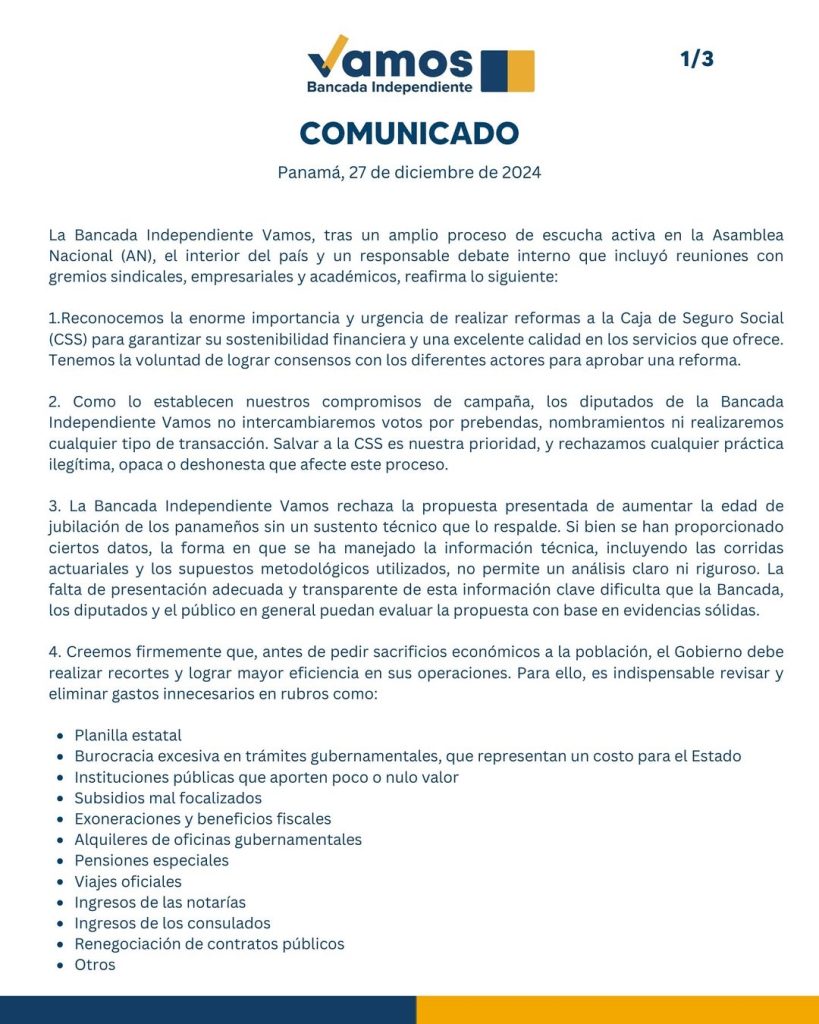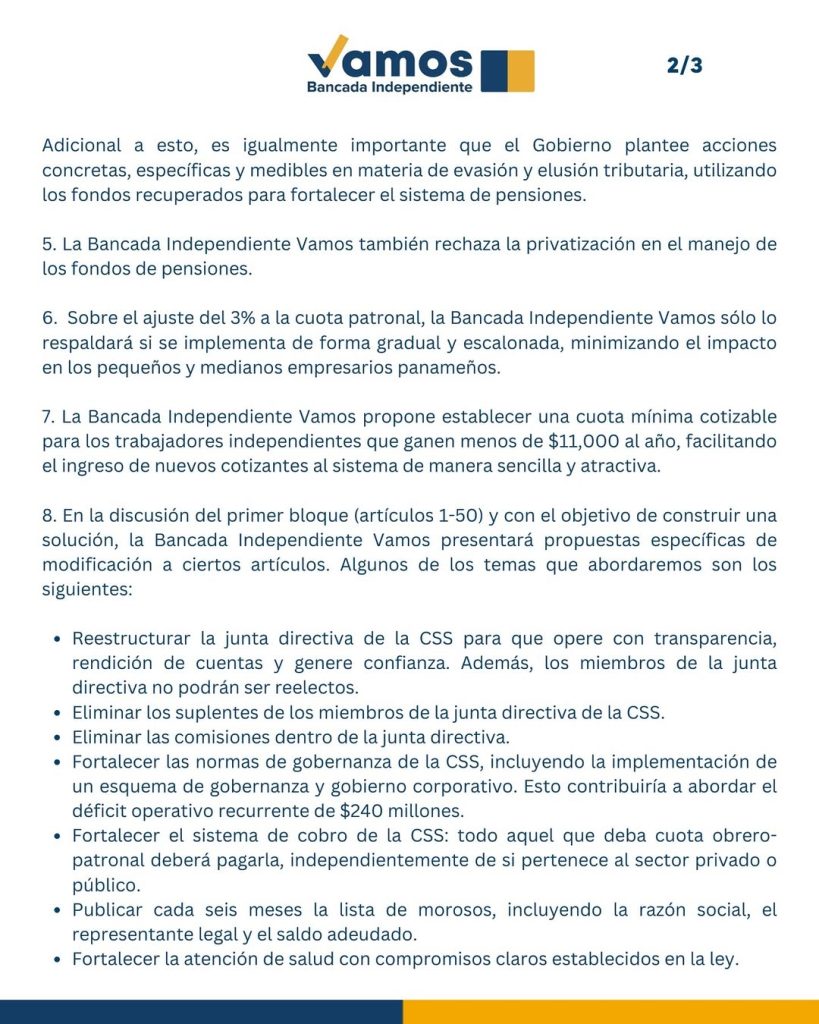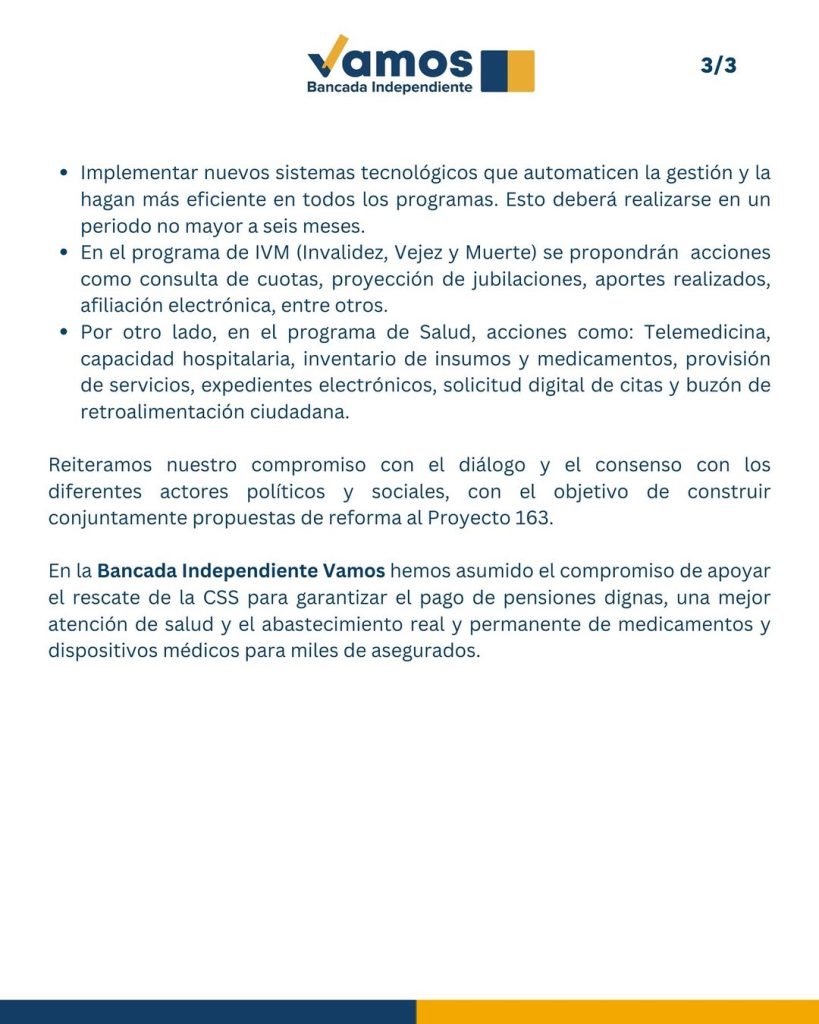Cuando uno analiza las elecciones populares que hemos realizado en toda nuestra historia política, éstas sellan en nuestra mente imágenes imborrables que dejan mucho que desear y revelan una incultura política de sectores de nuestra población y de nuestra clase política.
A partir de la toma de posesión del Primer Presidente de la República, el conservador Dr. Manuel Amador Guerrero, se inició la pugna entre los dos partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador, para controlar el poder político de la incipiente república.
En 1906 se realizaron las primeras elecciones para escoger concejales, caracterizándose esta elección por ser violenta, donde hubo presencia norteamericana, que dejó un saldo de tres (3) muertos, 30 heridos y muchos liberales arrestados. Esas elecciones de 1906 no brillaron por su honestidad y el Partido Liberal presentó cargos contra la pureza del sufragio.
Igual situación a la anterior surgió en 1908 para elegir en las urnas al Presidente de la República. Esta práctica democrática que creaba exaltación política, volvió a levantar el temor de una posible revolución y, según algunos, se hacía necesaria la intervención estadounidense. Al declinar Ricardo Arias su candidatura presidencial, el candidato conservador José Domingo de Obaldía, continuó en la campaña y ganó sin oposición alguna.
En el torneo electoral de 1912 el Partido Liberal se dividió. Por un lado la gobiernista Unión Patriótica, postuló al Don Pedro A. Díaz y por el otro la Convención Liberal favoreció al Dr. Belisario Porras, originando un enfrentamiento interno con acusaciones mutuas de malos manejos entre otros. La Unión Patriótica decidió no participar en esas elecciones, quejándose de la falta de imparcialidad de los supervisores estadounidenses. Así, el Dr. Belisario Porras, como candidato único, asumió la Presidencia de la República.
En el proceso electoral de 1916 el Dr. Belisario Porras, Presidente de la República, respaldó a Ramón Maximiliano Valdés, en oposición a Rodolfo Chiari Robles, quien fue postulado por el Directorio Nacional del Partido Liberal. Esta campaña se desarrolló en un ambiente violento, las presiones políticas subieron en forma alarmante, con acusaciones de fraude, de atraco al erario público, descréditos de todo tipo, trayendo la consiguiente inestabilidad y finalizando con la abstención de los partidarios de Rodolfo Chiari Robles, dejando el camino expedito al ungido presidencial del Presidente Porras Barahona. El Dr. Ramón Maximiliano Valdés, como candidato único, se posesionó como primer mandatario el 1 de octubre de 1916.
Las siguientes elecciones generales de Panamá se realizaron el 2 de agosto de 1920. Fueron las primeras elecciones donde se eligió al Presidente de la República por votación directa. En todas las anteriores se elegía al Presidente de la República por votación indirecta, mediante electores. En este torneo electoral se enfrentaron los Doctores Belisario Porras Barahona y Ciro Luis Urriola. La Liga Nacional Porrista, coalición que formó el candidato presidencial Belisario Porras, triunfó holgadamente frente a la facción disidente liberal, cuyo candidato era el Dr. Ciro Luis Urriola. En este torneo electoral los partidarios “Urriolistas” en gran parte se abstuvieron de ir a las urnas por considerar que las elecciones sería una farsa. Porras tomó posesión como mandatario de la nación el 1 de octubre de 1920. No pocos consideran que con el Dr. Belisario Porras se inició el llamado populismo en todo el interior del país. Esto, según algunos, trajo la descomposición electorera con la compra de votos y el fraude electoral.
El martes, 2 de septiembre de 1924, se celebró la quinta elección general panameña desde nuestra independencia de Colombia. Ambos candidatos presidenciales fueron liberales, Rodolfo Chiari Robles quien derrotó al General Manuel Quintero Villarreal, ganando el primero por aplastante margen. De acuerdo con los medios de comunicación, estas elecciones fueron bastante ordenadas. Posteriormente, sin embargo, algunos pocos señalaron que la elección había sido fraudulenta como consecuencia de los denominados “paquetazos” o relleno de urnas con votos fantasmas. Chiari Robles gobernó el país para el período 1924-1928.
Los candidatos de las elecciones generales de 1928 fueron el representante del Partido Liberal, Ing. Florencio Harmodio Arosemena de 52 años de edad, quien había estudiado en las mejores universidades de Alemania y Suiza y, respaldado por la Coalición Nacional Porrista, el Dr. Jorge Boyd, de 42 años, casado con Elizabeth Bolling, quien era sobrina del expresidente de Estados Unidos, el Demócrata Woodrow Wilson. El candidato Arosemena era favorecido por el Presidente Rodolfo Chiari Robles y Boyd por el Dr. Belisario Porras Barahona. El Dr. Porras inició, a través del diario El Heraldo, una campaña de desprestigio contra el gobierno Chiari. Fueron ataques de toda índole, desde acusaciones de dictador, malversador de fondos, administración ineficaz y otros desafortunados calificativos que le endilgaba al Presidente Chiari. Como consecuencia de esto el Dr. Porras fue expulsado del Partido Liberal, sin embargo él procedió a constituir la Coalición Nacional Porrista. Porras acusó al gobierno de usar fondos públicos para la campaña, de intimidar a sus seguidores y aterrorizar a los campesinos del país. Por su parte, Rodolfo Chiari, quien respaldaba a Florencio Harmodio Arosemena, acusó a Porras y su ungido Boyd de traicionar el orgullo patrio al solicitar la intervención de los estadounidenses en las elecciones, petición que le fue negada por el gobierno estadounidense. Dos días antes de las elecciones el candidato Jorge Boyd se retiró de la contienda electoral frente a los atropellos que realizaban los seguidores del candidato gubernamental Florencio Harmodio Arosemena. Como era de esperarse, el torneo electoral aludido lo ganó Florencio Harmodio Arosemena. Casos de elecciones como esta acumulaban por años prácticas políticas deplorables resultante de comportamientos despistados y desastrosos.
En la campaña electoral del Año 1932 ganó el Dr. Harmodio Arias Madrid frente a su opositor Francisco Arias Paredes. Para estas fechas surgía el fenómeno político del llamado “cacique”, personaje nefasto que trabajaba como un árbitro regional de la vida política del país, a base de amenazas y presiones. El cacique operaba en las oficinas públicas y garantizaba el reclutamiento forzoso de los empleados públicos; inclusive cobraba cuotas políticas a los empleados bajo la amenaza de quitarles sus empleos; se dedicaba también a la compra de votos. Este personaje nefasto de nuestra política garantizaba el transporte de los votantes a las mesas de votación. No debemos olvidar su presencia ya que ésta se alargó por muchos años en nuestra población nacional, al punto que algunos de ellos llegaron a ocupar escaños en la Asamblea Nacional de Diputados. Es importante recordar que en estas campañas eleccionarias se perfeccionó la cédula de identidad personal como documento permanente. El Dr. Harmodio Arias Madrid obtuvo un triunfo limpio contra su adversario Francisco Arias Paredes, no obstante hubo denuncias de irregularidades como la expedición de cédulas duplicadas.
En las elecciones siguientes, en Junio de 1936, el Dr. Juan Demóstenes Arosemena, candidato del oficialismo y de la Coalición Revolucionaria Nacional, obtiene el triunfo electoral contra Don Domingo Díaz Arosemena del Frente Popular. Fue evidente cómo el gobierno de turno utilizó la maquinaria oficial para respaldar al Dr. Juan Demóstenes Arosemena. La campaña política se caracterizó por grandes tensiones e irregularidades y por evidencia de fraude, cuyos comicios pasarán a la historia relacionados al “PAQUETAZO DE VERAGUAS”, que fue denunciado como “una monstruosa manipulación de las actas” a favor del candidato gubernamental. Fue un torneo electoral a base de fraudes y atropellos que dejaron muchos resentimientos.
Las siguientes elecciones generales panameñas de 1940, entre el candidato del gobierno, Dr. Arnulfo Arias Madrid, apoyado por los partidos coaligados y por la oposición, el Dr. Ricardo J. Alfaro, conllevaron las malas prácticas de nuestra política criolla. Se acentuaron los atropellos por la policía, el uso de los recursos del estado, denuncias de fraude y un ambiente sumamente caldeado. El día 26 de mayo de 1940, Ricardo J. Alfaro decidió retirar su candidatura presidencial por considerar que carecía de garantías suficientes para participar en unas elecciones honestas. El día 1 de octubre de 1940 tomó posesión de la Presidencia de la República el Dr. Arnulfo Arias Madrid.
Después de la Elección de Constituyentes de 1945, que produjo la promulgación de la Tercera Constitución Nacional de 1946, se realizan las siguientes elecciones generales el 9 de mayo de 1948, en la que participaron Don Domingo Díaz Arosemena (Alianza Unificación Liberal), Dr, Arnulfo Arias Madrid (PRA) y otros tres candidatos presidenciales sin posibilidad de triunfo. La victoria electoral se le reconoció al candidato del gobierno, Don Domingo Díaz Arosemena, luego de unas elecciones caracterizadas por diversidad de ilegalidades de lado y lado, entre ellas enfrentamientos entre bandas paramilitares. En estas elecciones hubo destrucción de urnas y votos, depósito de votos falsos en urnas, elaboración de actas en mesas de votación inexistentes, es decir, se inventaron nuevos y sofisticadas formas de violar los resultados del voto electoral, en un ambiente de mucha hostilidad, enfrentamientos violentos entre pandillas paramilitares tanto del gobierno como de la oposición, que incluyó la participación de la Policía Nacional. En este período presidencial hubo reconteo de votos presidenciales y cinco presidentes de la república en un cuatrienio, 1948-1952, en lo que en mi opinión fue el período presidencial más convulsionado de nuestra historia política.
Se estableció que las siguientes elecciones generales se realizarían el 11 de mayo de 1952. En este torneo electoral compitieron el ExJefe de la Policía Nacional, Coronel José Antonio Remón Cantera, por la oposición Don Roberto Francisco Chiari Remón –apoyado por la Alianza Civilista- y hubo un tercer candidato, Pedro Moreno Correa, del Partido Conservador, sin ninguna posibilidad de triunfo. Esta campaña fue violenta para algunos y se hicieron acusaciones de corrupción contra la Policía Nacional. También hubo compra de votos e irregularidades en las mesas de votación. Actas en la que el número de votos escrutados sobrepasaba la lista de votantes, utilización de los recursos del estado apoyando al candidato del oficialismo, personas que votaron varias veces, la adulteración de Actas Electorales son ejemplos de actos cometidos. El 1 de junio de 1952 Remón Cantera fue proclamado triunfador de las elecciones realizadas el 11 de mayo y tomó posesión como Presidente de la República el 1 de octubre de 1952. Fue el primer militar que llegaba a ocupar la presidencia durante el período republicano y el primer presidente graduado en el Instituto Nacional de Panamá. Estas elecciones dejaron como recuerdo una huella difícil de olvidar por haber sido influenciadas en forma desvergonzada, institucionalizando el clientelismo con el aparato gubernamental estableciendo el trueque de prebendas y bienes materiales por votos.
El siguiente torneo electoral fue programado para el 13 de mayo de 1956 entre Ernesto de la Guardia, Jr., apoyado por el oficialismo con la Coalición Patriótica Nacional, y su opositor Víctor Florencio Goytía, respaldado por el Partido Liberal. Para la mayoría de las personas, las elecciones generales fueron tranquilas, no obstante la oposición liderada por Goytía pidió que se anulara el proceso en razón de un fraude que involucraba aproximadamente 100 mil votos. Por su parte el candidato gubernamental De la Guardia reconoció en parte que se había dado irregularidades en el conteo, pero reafirmó que no era un número suficiente para alterar el resultado. El triunfador definitivo fue el candidato Ernesto de la Guardia, Jr., quien tomó posesión el 1 de octubre de 1956 y el período de su mandato fue uno de los más conflictivos. Se dieron protestas estudiantiles, levantamiento de grupos armados entre sus adversarios políticos, con resultados muy dolorosos y desafortunados que opacaron las buenas intenciones del Presidente de la Guardia. Hay que destacar que durante el mandato del Presidente de la Guardia éste debió sufrir las presiones de los medios de comunicación adversos, que lo atacaron todos los días de manera implacable. No obstante, el Presidente de la Guardia fue un hombre respetuoso de la libre expresión. Por su parte, la Asamblea Nacional de Diputados quedó controlada por el oficialismo, con un total de 42 diputados aliados y 10 en oposición.
Los próximos comicios electorales se realizaron el 10 de mayo de 1960, a los que concurrieron por la Unión Nacional de Oposición (UNO) Roberto Francisco Chiari Remón, por el gobierno y la Coalición Patriótica Nacional Ricardo Arias Espinoza y por la Alianza Popular Víctor Florencio Goytía en una tercera fuerza que no tenía la menor opción de triunfo. Dicho torneo electoral se desarrolló en forma pacífica y logró la victoria electoral el opositor Roberto Francisco Chiari. El oficialismo representado por la Coalición Patriótica Nacional se había desgastado con los años y acusaciones en su contra, entre ellas la injerencia creciente de la Guardia Nacional sobre la autoridad civil, COMENTARIAN sobre el magnicidio del Presidente Remón. También tuvo mucha importancia la promesa que los liberales hicieron a los panameñistas, en el sentido de que, al alcanzar la victoria los liberales, se le devolverían los derechos políticos al Dr. Arnulfo Arias Madrid. Al finalizar las elecciones, el candidato oficialista, Ricardo Manuel Arias Espinoza presentó una denuncia pública al Tribunal Electoral señalando diversas irregularidades en las mesas de votación de San Blas y en la Provincia de Veraguas. Posteriormente el Tribunal Electoral declaró improcedente dicha denuncia. Según lo acordado, durante la primera legislatura de la Asamblea Nacional de Diputados de la Administración Chiari, se rehabilitaron los derechos políticos al Dr. Arnulfo Arias Madrid.
Las siguientes elecciones generales se realizaron el 10 de mayo de 1964. Los candidatos presidenciales con mayor opción de triunfo eran Marco Aurelio Robles, apoyado por ocho partidos políticos; el Dr. Arnulfo Arias Madrid, apoyado por su Partido Panameñista, individualmente el más grande del país; Juan de Arco Galindo, respaldado por seis partidos políticos; y otros cuarto candidatos, sin posibilidades de triunfo, José Antonio Molino, Florencio Harris, Norberto Navarro y José de la Rosa Castillo. En estas elecciones, desde el inicio mismo del conteo de los votos, el partido del Dr. Arnulfo Arias Madrid empieza a hacer acusaciones de fraude, sin cambiar de accionar hasta el final del conteo. No obstante, se favoreció a Marcos Aurelio Robles con el triunfo electoral, convirtiéndose así en el 34avo Presidente de la República de Panamá, asumiendo el cargo el 1 de octubre de 1964. Robles obtuvo 134,627 votos, frente a 123,186 sufragios para el Arnulfo Arias, es decir hubo una diferencia de 10,953 votos a favor de Robles. Durante su mandato, el Presidente Robles fue juzgado por la Asamblea Nacional de Diputados, declarándolo culpable y fue destituido el 24 de marzo de 1968. Posteriormente, el 5 de abril de 1968, la Corte Suprema de Justicia invalidó el juicio contra el Presidente Robles. Así, el Presidente Robles terminó su período presidencial el 1 de octubre de 1968.
Las siguientes elecciones se celebraron el 5 de mayo de 1968. Los candidatos presidenciales fueron el Ing. David Samudio Avila, por el gobierno, y el Dr. Arnulfo Arias Madrid por la oposición. Hubo una tercera candidatura sin ninguna posibilidad de triunfo del Dr. González Revilla de la Democracia Cristiana. En estos comicios hubo acusaciones de fraude, riñas callejeras, conspiraciones de cuartel por algunos oficiales jóvenes para indirectamente participar en actividades electorales. Participaron grupos de choque, los llamados “Pie de Guerra” liberales y por los panameñistas los denominados “Boinas Negras”. Antes y después de la elecciones, estas dos agrupaciones escenificaron agresivos enfrentamientos con saldo de muertos y heridos. Incidentes violentos ocurrieron en el café Boulevard Balboa, en el Parque Porras, con asesinatos y disparos en el periódico oficialista El Mundo, donde asesinaron a un chofer de un ministro de estado y hubo asesinatos de algunos agentes de la Policía Nacional. Hubo renuncias de miembros de la Junta Nacional de Escrutinios como consecuencia de amenazas contras sus familias e igualmente hubo amenazas a los miembros del Tribunal Electoral debido a las pugnas de los partidos políticos, a fin de poner a sus allegados en esos puestos claves o importantes. Finalmente, después de un recuento que demoró en terminar, el Dr. Arnulfo Arias Madrid fue declarado vencedor el 30 de mayo de 1968 por un margen de 41,545 votos sobre el Ing. David Samudio Avila. Al tomar posesión como Presidente de la República, el Dr. Arnulfo Arias realizó una reunión con la Guardia Nacional en que pactaron que el Jefe de la Guardia Nacional se jubilaría y se respetaría el escalafón militar de la entidad. El nuevo gobierno de Arias trató de falsear el resultado de varias diputaciones contrarias; la poca reacción de la población a estas acciones demostró la decadencia moral, cívica y política a que había llegado la sociedad panameña a fines de la década de los Años 1960. El día 11 de octubre de 1968 la Guardia Nacional derrocó por tercera vez al Presidente Arnulfo Arias Madrid y Panamá tuvo una dictadura militar por 21 años, ejerciendo directa e indirectamente el control político, económico y social del país.
Poco menos de 21 años más tarde, el 20 de diciembre de 1989, el ejército estadounidense invadió a Panamá y Guillermo Endara tomó posesión como Presidente de la República, como consecuencia de haber sido el verdadero triunfador de las elecciones que se celebraron el 7 de mayo de 1989, contra el candidato respaldado por los militares y el gobierno de turno, Carlos Duque Jaén. Frente al triunfo arrasador de la oposición abanderada por Endara, el régimen anuló las elecciones.
Al hacer esta recapitulación de los procesos eleccionarios anteriores de la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989, nos demuestra el deficiente sistema políticos en gran parte dirigido por personas inmorales, sin valores éticos, salvo pequeñas excepciones. En todos esos procesos eleccionarios pudimos observar la incultura política del pueblo panameño. Se dieron casos insólitos como aquellos cabecillas políticos que buscaban a sus futuros votantes recogiéndolos en los campos y luego trasladándolos del mismo modo en que se trasladan reses hacia el matadero, para después encerrarlos en lugares de los cuales no podían salir sino después de haber depositado su voto. Al cumplirse la votación, trasladaban a los votantes de nuevo a su refugio original y después de varias horas los conducían a sus respectivos campos. Ciertamente un espectáculo desmoralizador y vergonzoso.
Las disputas políticas causaban profundas divisiones entre familias enteras de un bando y del otro, al punto que por mucho tiempo no se dirigían la palabra, mucho menos se saludaban. Era muy frecuente la compra de votos; ron y seco con la entrega de la cédula de identidad personal. No pocos periodistas fueron amenazados y fuertemente golpeados como consecuencia de las pasiones políticas. Actos de vandalismo contra las sedes de los partidos políticos. Los nefastos grupos de choque de grupos políticos que se disputaban el poder. Los medios de comunicación, tanto televisión como periódicos y emisoras de radio con inclinación hacia uno de los lados, eran amenazados por el grupo contrario. Los ataques contra la honra y reputación entre los candidatos de elección popular en pugna y adversarios políticos que llegó a situaciones alarmantes. La inapropiada participación directa e indirecta de la Guardia Nacional favorecía al candidato oficialista en las elecciones. Las numerosas veces que el escrutinio en ciertas mesas de votación fue interrumpido debido a disparos entre los grupos en pugna. Muchas urnas de votos fueron robadas y posteriormente fueron devueltas pero alteradas. Intimidación de alcaldes y gobernadoras de provincias hacia la población, para favorecer al candidato gubernamental. Todos estos hechos nefastos y recordados y otros más de nuestra historia política, nos debe llevar a la reflexión como una época de antaño pasada que jamás debe pasar en el presente y futuro de nuestra nación.
Nuestra democracia y el estado de derecho se fortalecerán en la misma medida en la que los ciudadanos anhelemos y decidamos defenderla como un legado para las futuras generaciones. Si bien es cierto que después de la invasión estadounidense de 1989 nuestros procesos eleccionarios se han mejorado considerablemente con un renovado respeto a la voluntad mayoritaria de escoger al candidato verdaderamente triunfador. No debemos claudicar en seguir mejorándola porque así como existimos los que defendemos la democracia e igual subsisten aquellos que desean destruirla.